Ediciones del tábano 2003-Nº2 Hablamos desde el infierno, desde el abismo o el corazón del mundo. Qué vergüenza estar a oscuras y saberlo, pero qué cobardía intuir el fuego y no salir o entrar a buscarlo. Nosotros queremos saltar de estas letras y entrar en vosotros, lanzaros llamaradas de palabras a la cara e iluminarla o calcinarla durante algunas páginas. Quizá también robaros algo: la indiferencia. Mostraros incluso el humo o el quejido sutil que brota de la entraña, de los ocultos incendios. Nuestra voz es la hambrienta garganta que habrá de desmembraros, pero es en vuestra mano donde está el dedo, el rumbo intransferible y voluntario que ya amenaza arrastraros hasta aquí abajo. Venid, no temáis. Os dejaremos volver; sí, os dejaremos volver, mas con los dientes y los ojos cargados de ascuas. Os concederemos respirar justo antes de la ceniza; si es que para entonces sabéis o queréis regresar a la superficie, a ese otro infierno infestado de silencio. Ediciones del Tábano- c/Deportista Vicente Pastor nº1, Alicante, CP: 03006 e-mail: editabano@hotmail.com ÍNDICE Nota Editorial _____________ 1 _____________pág. Quirón Herrador Sección temática. Miguel Hernández «La senda...», Quirón Herrador________pág. 15 Versos a un poeta, Menelo Curti_______pág. 17 Reseña de un ensayo, Menelo Curti_____pág. 18 Elegía, Miguel Hernández____________pág. 19 Canción primera, Miguel Hernández____pág. 20 Antes del odio, Miguel Hernández______pág. 20 De verso a verso, Menelo Curti________pág. 21 Sonetos a Miguel Hernández, Paco Alonso_______________________pág. 21 Taller de textos Juanma Agulles: El señor manso_________________pág. 3 Quirón Herrador: El ritual______________________pág. 7 Menelo Curti: Mariana en los estantes____________pág. 12 El sótano. Roberto Arlt Encuentro, Juanma Agulles___________pág. 22 El jorobadito, Roberto Arlt___________pág. 23 COLABORAMOS (desde la redacción de las notas y escritos, hasta en el diseño, maquetación y encuadernación de cada uno de los números): Juanma Agulles, Menelo Curti, Paco Alonso, Quirón Herrador, Maricarmen Grau, Germán Yujnovsky, Gabriela Jeifetz. Ilustración portada y dibujos: Germán Yujnovsky. Ilustraciones de El ritual : Bruno Claverie. Estos trabajos han sido leídos y comentados durante las reuniones literarias de nuestro grupo, que tienen lugar los viernes a partir de las 22:00 horas en la calle Deportista Vicente Pastor Nº1 5ºD, Alicante. Aprovechamos para invitarte a compartir con nosotros alguna charla literaria: ven cuando quieras. El señor manso * juanma agulles El hombre blanco, Lyonel Feininger Usted nunca le dijo al Señor Manso cómo llegó aquel sobrenombre a plantársele en la coronilla, ni mencionó que todos lo sabían, que no era cosa de uno sino algo más bien consensuado que flotaba en el aire espeso de la oficina. De alguna forma intuía que no era necesario, imaginaba que el Señor Manso conocía aquellas reuniones en casa de Tomás para las cartas y la bebida o el partido y la película; y sobre todo siempre él, el Señor Manso y sus historias, anécdotas que iban dando forma a un personaje que empezó por no ser exactamente él y después, en cada nueva prueba, comenzaba a ser exclusivamente él. De aquellas reuniones en casa de Tomás usted salía reconfortado, como todos, porque si él era el manso usted y los demás no lo eran, porque si él agachaba la cabeza, se le resbalaba la carpetita azul por el sudor de las manos y finalmente se iba quedando calvo de la coronilla por los nervios, usted no. Y eso era un alivio y un frontón al que en cada reunión volvían, mientras Tomás preparaba las bebidas y Roberto barajaba o calentaba el partido discutiendo con Jesús o Germán o cualquiera que estuviera aquella noche. Después venía aquella especie de caza nocturna, a veces tan excitante. Página 3 En las mañanas que seguían a las reuniones, usted observaba desde la mesa donde trabajaba sus movimientos, aparentando repasar una factura, mientras grapaba una hoja rosa a una amarilla (o viceversa). Él pasaba con aquella misteriosa carpetita azul donde cualquiera sabía qué llevaba de un lado a otro, con esa actitud de urgencia torpe, casi asustada. A veces usted no podía evitar ir hacia la ventana del final del pasillo para encender un cigarro, tomarse su pausa de quince minutos y mirar distraído fuera mientras pensaba en él. Inmediatamente se sentía estúpido (tantas cosas había mejores en las que pensar) y, sin embargo, aquello seguía rondándole, como un patinador sobre una pista de hielo, justamente igual, trazando finas líneas sobre la superficie helada. Terminaba usted de fumar para darse cuenta de que pasaban ya cinco minutos (y en realidad habían pasado muchos más) y comprobaba que el paisaje desde aquella ventana le era completamente extraño, porque no lo había visto y estaba mirando, pero desde otros ojos y a otro lugar; quizá a su casa, su posible familia, un hipotético perro o una madre enferma casi centenaria que se agarraba a él arrastrándolo al otro lado. ¿Por qué esa mansedumbre?, ¿por qué esa abnegación irritante? Cuando volvía a su mesa y a su pantalla de ordenador, uno de aquellos papelitos amarillos pegado en el centro le decía: este jueves póker, no más de 15 cada uno... y un buen burbon para todos: te toca a ti. Usted retiraba la notita como si nada, arrugándola y dejándola caer a la papelera para, a continuación, buscar con la mirada la mesa de Tomás o la de Roberto y encontrar sus ojos cómplices por unos segundos y después volver a sumergirse en la rutina de la mañana, sin pensar más en ello ni tampoco en él y su presencia de carpetita azul. -Dicen que el otro día estaba llorando en el cuarto de baño, allí sentado... –contaba Tomás, que pasaba una bayeta por la mesa, ponía un tapete verde y, con suavidad, colocaba el taco de cartas, brillantes y rígidas-. Laurita le oyó, porque su mesa está junto a la puerta, y estuvo tocando y preguntándole desde fuera si estaba bien. Después dicen que salió y sólo le dijo gracias, y se fue otra vez igual que había llegado. -No durará mucho... –comentaba Germán tomando asiento y echándose un puñado de cacahuetes a la boca. -Seguro que no... venga, ¿quién da?... Usted fumaba tranquilo, jugando sus cartas con frialdad, de forma que no perdía, pero tampoco ganaba. No había en su juego ni la pasión arriesgada necesaria para ganarlo todo ni la temeridad para perderlo. La noche se iba llenando con el humo y el leve sonido de las cartas resbalando por el tapete se imponía poco a poco; el señor manso quedaba tan lejos ahora, tan extraño a las cosas de la vida, las partidas, las copas, los amigos. Estuvo usted toda aquella mañana intranquilo, incluso cuando estuvo fuera, atareado con aquellos trámites. No lo vio en todo el día, seguramente él también estuvo fuera o quizá lo habían echado (y eso hubiera sido un alivio porque no quería sentirlo cerca de su vida, algo como una amenaza le repelía al imaginarlo sentado con todos los demás, repartiendo las cartas, bebiendo y charlando). No entendió el porqué de aquella nueva notita amarilla en la pantalla que lo citaba en el bar de siempre para el café de la tarde. Cuando era la hora entró usted en El Lobo y pasó a la mesa del fondo, la de siempre, bajo aquel aplique con forma de cabeza de lobo que daba una luz tenue al rincón. Después llegaron los demás, con sus sonrisas fanfarronas colgadas de la cara, tan comunes y vulgares a veces, tan mansas en aquel sentido; el mismo sentido que le dieron Tomás y Roberto la primera vez que salió el maldito nombre. -¿Voluntarios? –Roberto intentaba esbozar una sonrisa traviesa y conseguía algo así como una mueca decadente de estatua llena de moho, un escalofrío que le recorría a usted la columna. Cada cual sorbió en su café la pregunta sin dar respuesta. Usted se parapetaba en una distancia mínima de su silla con la mesa, la espalda apoyada en la pared, justo bajo el aplique, quedando un poco amparado en ese espacio de sombra al que la luz no llegaba. Página 4 -Sólo tenemos que proponérselo, no va a pasar nada, seguramente ni quiera venir... –animaba Tomás tratando de fijar la vista a la vez en todos, intentando incluirlos en aquella especie de causa común. Se debatió sobre todo si el Señor Manso no se habría enterado, si de alguna forma y por lo bajo, no había ido gestando un odio más o menos mediocre que le llevaría a rechazar cualquier contacto con el grupo y descartar cualquier posibilidad de ser aquella víctima, aquel frontón tan cómodo contra el que lanzar cualquier cosa. Fue ahí cuando usted tuvo por primera vez aquella sensación. Se paseó por entre las mesas como una ráfaga de aire frío que le golpeó la cara, sin saber bien de donde venía. Usted se levantó para ir al baño, un poco aturdido, como mirando las cosas desde lejos, desde una profundidad que se abría más allá de la parte trasera y oculta de sus ojos. Dejó la bruma de los cigarrillos y la penumbra de los apliques cabeza de lobo y llegó hasta la luz más real, más serena, del neón del urinario, casi en una especie de entresueño, como si se hubiese tomado un descanso en mitad de una pesadilla para volver a ingresar en ella más tarde. No dejó de ser curioso que usted descubriera en ese momento, en el espejo del baño, cómo su pelo se iba batiendo en retirada desde su frente y dejaba, en su camino, pequeños claros que anunciaban una muerte silenciosa. No perdió usted la calma y trató de serenarse sentado en el retrete, con las rodillas encogidas casi tocando la puerta y la cabeza hundida entre las manos, evitando un llanto sin causa que le amenazaba al borde de los ojos. Cuando salió, ya repuesto, con una mirada más de la parte de los ojos que mira hacia el exterior, se enteró de aquello. Lo habían decidido en su ausencia, poniendo en común posturas. Le dieron mil motivos sin que ninguno le compensara el trago. Alguno bajó su mirada hasta su taza vacía con media sonrisa, de modo que por un momento tomó la forma exacta del aplique cabeza de lobo, con esa mueca devoradora y perversa. Pero usted aceptó, a pesar de todo, sometiéndose a esa tiranía un poco pactada que nació con la primera notita amarilla en la pantalla de su ordenador; tantas noches de partida y algún dinero que aún debía o quizá le debían (daba igual la dirección porque el medio era vil de la misma forma e igual sometía). Dijo que esperaría a la salida, cuando cada uno recorriese aquel hilo invisible que los unía a sus coches a través de los pasillos del edificio hasta el aparcamiento. Allí trataría de acorralarlo, sacarle un murmullo de su desconocida voz, alguna expresión a esos ojos de mansedumbre desquiciante. Sería difícil conseguir un sí. Después se sintió usted un tanto ridículo al sorprenderse persiguiendo su coche tras haberlo perdido en el aparcamiento (o quizá no lo perdió y sólo trató de aplazar el momento). Había estado toda la tarde pendiente, obsesionado con aquello y el porqué de la invitación, hasta que supo que no había una causa definida, que todo era tan perfectamente estúpido como estar en aquella oficina, como quedar todos los jueves en casa de Tomás para creerse otros, para sentirse mejores y descuartizar al Señor Manso minuciosamente. Quizá porque pensaba todo esto, al salir, entre todos los demás y las miradas de Roberto y Tomás acuciándole, perdió un momento su coronilla y en el aparcamiento sólo la volvió a encontrar cuando ya entraba en su coche y arrancaba. Como fuese estaba ya así y no podía más que seguir su coche, escuchando en la radio una vieja cinta de los Blues Brothers, siguiendo el ritmo con el dedo sobre el volante, fumándose la intranquilidad que iba avanzando hacia la boquilla del cigarro. En los semáforos, como siempre hacía, acarició usted el pequeño peluche que colgaba del retrovisor, aquel pingüino tan manoseado que parecía ahorcado y le aliviaba la ansiedad. Condujo así, con la mirada de detrás de los ojos puesta en la matrícula de aquel coche, durante un rato. Habían salido ya de la ciudad y usted conducía ahora pensando que en cualquier momento se habría dado cuenta de su presencia y en realidad trataba de despistarlo. Ya no había ningún coche entre los dos, la carretera ya era una, sin los giros ni la acumulación del tráfico. Bajo sus ruedas, el asfalto coqueteaba con la posibilidad de trepar hasta el monte. Fue usted siguiendo los pilotos rojos que se adentraban por las curvas hacia aquel lugar sobrevivido a la ciudad, poblado por árboles que se aferraban a los desniveles rocosos y se iban cerrando sobre el camino. Los Blues Brothers cantaban de una forma extraña dentro de su coche, el pingüino colgado se balanceaba en cada giro de la Página 5 subida y las luces del salpicadero iluminaban de verde su cara. Encontró el coche del Señor Manso parado a un lado de la carretera que unos metros más adelante dejaba de ser asfalto y se incrustaba en el monte convirtiéndose en sendero de piedra. Usted ya lo sabía, de alguna forma lo supo desde el momento en que decidió seguirle. Se quitó la chaqueta y salió del coche para avanzar hacia el suyo. La puerta abierta revelaba la huida, al igual que la chaqueta, tirada en el suelo, la corbata en unos arbustos al borde del arcén; y sin embargo el motor encendido, los Blues Brothers sonando desde aquel plano paralelo, lejano. Reconoció en seguida esa ráfaga de aire frío que le golpeó de nuevo al pisar por primera vez la piel del monte, como una sensación de vigilancia y acecho. Se quitó usted los zapatos para sentir esa conexión definitiva, el escalofrío animal que le acompañaba mientras dejaba atrás el coche y la carretera y se internaba en aquel miedo espeso a través del bosque, al encuentro de lo que ya era una certeza que tomaría forma en cualquier momento, que se abalanzaría sobre usted, cayendo desde cualquier árbol. Sería aquella forma con cabeza de lobo que le desgarraría el pecho de un colosal zarpazo y hundiría sus dientes en su cuello. Corrió. No sabía si corría huyendo del miedo o yendo hacia él. Se quitó usted también la camisa y la corbata y, desnudo, trepó a un árbol, con un jadeo de bestia sedienta, para esperar al ridículo ser que le seguía a través de los troncos y las matas, para caer sobre él y desgarrarle el pecho de un colosal zarpazo y hundir sus dientes en su Los jugadores de cartas, Paul Cézanne cuello. Otra mañana prescindible en su vida, usted volvió al trabajo, escuchando aquella vieja cinta de los Blues Brothers y acariciando en los semáforos al manido pingüino ahorcado. Entró, como siempre, sin saludar, llevando su carpetita azul bajo el brazo y soportando las miradas de aquel grupo que por lo bajo tramaba alguna traición, algún mote despectivo con el que dejarlo fuera y sentirse ellos dentro. Aquellos que seguro se reunían cualquier día de la semana para jugar a las cartas o ver el partido. * Este cuento pertenece al libro de relatos La estrategia del avestruz , Ediciones del Tábano. Alicante, 2003. Página 6 El ritual Quirón Herrador De modo que, llamando así a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: «Verdaderamente les digo: a menos que ustedes se vuelvan y lleguen a ser como niños, de ninguna manera entrarán en el reino de los cielos». Mateo, 18: 2-3. 1 —Pues la casita de campo está muy bien, Pepa. Mira qué bien apañada la tienes por dentro, y esta cocina tan hermosa, y tres habitaciones, y el salón es bien amplio, y qué chimenea tan bonica cubierta en madera vieja, tan rústica; y el porche, que te sientas ahí por la tarde... ahora no, porque hace fresca, pero en verano qué sabes tú lo a gusto que vas a estar ahí, que hasta te puedes sacar la tele y echarte en la tumbona a ver los concursos esos tan buenos que dan. Y el váter, con uno sobra, ¿a qué quieres más, con los bancales que tienes fuera? Si se le junta el apretón a dos, uno puede irse ahí, debajo de los limoneros a soltarse. —Ea, Juana; qué bien lo sabes tú, que más de una vez lo habrás hecho en tu campo, y eso que tienes dos cuartos de baño. A ti te gusta ir y bajarte las bragas en medio del bancal, como hacíamos en los cortijos de nuestra tierra, ¿no es verdad? —Claro —intervino Mateo, sentado a la mesa de la cocina con su botellín de cerveza; ya había dejado preparada la leña bajo la plancha metálica, lista para cuando empezasen a asar los langostinos—, así luego te sientas a cenar, y cuando te encuentras sin un limón en la mesa y toca ir a buscarlos al árbol, a oscuras, te vuelves luego con el limón en la mano y la mierda en la suela del zapato. Si es que sois unas marranas; os gusta que se os refresque el culo y la breva mientras soltáis el pastel. Y luego os venís a cocinar sin lavaros las manos. —Ale, Mateo, pero tú bien que te privas luego de comerte nada, que menudos banquetes te pegas cada nochevieja, y venga a beber vino y cerveza, y venga langostinos; hasta que, claro, luego te da la diarrea y no hay quien entre en el aseo en un rato largo... y a esa hora en que estamos ya todos meando y cagando a ca momento. —Di que sí, Pepa, di que sí; que cuando Mateo va hay que acordonar el aseo y llamar al juez y al forense. —Si es que todos los años hacéis igual —se excusaba Mateo—: compráis comida para un regimiento, y los aperitivos, y lo que no se come es pa tirarlo, y con el hambre que pasó mi padre en la guerra, que en paz descanse... y aún así siempre tiráis comida, lo desperdiciáis todo; claro, como vosotras llenáis bien la panza todos los días, ¡hala, a la sartén!, que más vale que sobre y críen las moscas. —¡Anda, roñoso, que siempre estás contando los cuartos! ¿A quién vas a engañar? Prefieres reventar tragando antes que tirar una peseta a la basura. ¡Ni que pasaras hambre! 2 Era negro. Cuando llegamos ya estaba allí, enraizado o injertado al sauce llorón con una cuerda delgada. El tamaño de su vida no ofrecía más resistencia que la ingenuidad. Triangulaba sus patas y casi parecía que la fragilidad le iba a derrumbar, de pura vergüenza. Movía sus saltones ojos negros en todas direcciones, escrutándolo todo, con una mezcla de incertidumbre y curiosidad que extendía el movimiento al resto del cuerpo aterciopelado, haciéndolo girar y girar como una alocada atracción de feria. Los niños al principio estaban perplejos, y no podían evitar sonreír paralizados cuando se atrevieron a acariciarlo. Sólo gemía tiernamente. No mordía. No hablaba, ni gruñía ni gritaba. No era como los mayores, aunque lo habían traído ellos. Era un chotillo, «una cabra —decían los mayores—, pero más joven», como un niño. Nunca habían visto algo así en las tiendas de juguetes, ni en las tiendas de animales, ni en ninguna otra tienda que valiera la pena. Recuerdo que los otros niños estuvieron mucho rato así: mirándolo, tocándolo, azuzándolo con agresiva inocencia. Los padres decían: «A ver si os va a morder, estaos quietos». Pero no mordía. Enseñaba los dientes, o las muelas, porque los tenía todos como muelas, pero no mordía; yo creo que se reía, que quería jugar con nosotros pero no lo dejaban. Todos los niños estaban inquietos y revueltos en el deseo de jugar libremente con él, de descarriarse por el interior del recinto cerrado de la casa de campo con el juguete nuevo, o el amigo nuevo, que ya se Página 7 revolvía y gritaba brincos de alegría y ganas de jugar, perdida la timidez. Fueron todos juntos a pedirles a los mayores que lo soltaran, y alguno, por mucho molestar, se llevó unos azotes furtivos. Al más atolondrado, por pesado, le dispararon una colleja helada en la nuca, de esas que atragantan la saliva y el susto de no entenderla, y acto seguido un empujón para apartar al insolente de la vista, y una sentencia de rinoceronte entre dientes. Pero al final lo soltaron. Fue el tío Dionisio; él era el que siempre jugaba con nosotros, en vez de sentarse a beber cerveza y pasarla al dominó o a las cartas en el porche. Se echó a reír y no pudo decir que no cuando los más pequeños le fueron con el corazón mudo en los ojillos, tirándole de las mangas de la camisa y las arrugas del pantalón. Al primero que subió encima del choto fue a Ivanillo, el más pequeño. El improvisado caballo le quedaba ligeramente grande bajo las ingles, pero Ivanillo enseguida perdió el miedo, sujetado por el tío Dionisio. Apenas acarició el suave lomo del animal con las piernas y reposó un instante sobre él, sintiendo las pulsaciones de ritmo cabrío y la tensión muscular del terciopelo negro, sin que el choto se moviera del sitio; pero para Ivanillo seguramente fue todo un viaje, más emocionante y de más altos vuelos que el de los tiesos corceles del tío-vivo. Después fueron subiéndose uno a uno todos los demás, con la ayuda del tío Dionisio —ya se sabe cómo son los críos: o todos o ninguno, y todos quieren ser el primero—, hasta que el tío se cansó, e imaginó que el animalillo debería estar por las mismas. El tío Niso, que así le decían los más pequeños, dio por concluidos los pases a la sesión de montura, y los dejó sueltos a todos, cabra y leones, para que corretearan y se persiguieran unos a otros. Ahí veías cómo la cinegética cobraba su sentido más lúdico y cómico, y cómo estos cazadores, armados de risas hasta los dientes, de pronto se convertían en presas huidizas, imaginando del choto un toro bravo que tenía que recuperar sus cuernos. Los niños levantaban los dedos índice y meñique, y le gritaban: «¡Toro, eh, toro: ven a por tus cuernos!», y luego se daban la vuelta y le hacían burlas negando con el culo. A esto que alguno, como Juanito, se llevaba su cornada imaginaria en el valle de los vientos, que si bien no pinchaba, sí que dejaba bien amoratado el cabeceo y daba ejemplo bien visible a eso de pensar con el culo. Pero lo terrible para Juanito sería la histeria chillona de la madre, que era inevitable y fatal cuando, como ahora, éste le iba con un moratón, un rasguño, sangre o todo a la vez, unido al agravante de la ropa de trincheras y guerra civil, que —decían— era lo de menos, aunque todos los niños sabíamos que la pila y el detergente contra la ropa recién puesta era lo que más las jodía. Lo peor era que, además del moratón y la descarga gutural materna, Juanito quedaba condenado a quedarse dentro de la casa, «sentadito viendo la tele», y tratando de no escuchar el insoportable cacareo con que las madres se comunicaban entre ellas, o los graznidos por lo bajo-subiendo con que de vez en cuando le recordaban que siempre tenía que estar dando guerra. Juanito era de siempre el más travieso, y era por eso que entre la pandilla de primos lo llamábamos «el escopeta», porque siempre se la cargaba, y existía el peligro de que se llevara a alguien por delante. Además de travieso era torpe, y por ello más temible todavía. Con el moratón y el berrinche Juanito quedó fuera de combate; o mejor dicho: dentro de la casa. En el exterior, el toreo del choto se vio truncado por culpa del torpe del «escopeta». Los mayores no nos dejaron seguir, mucho menos cuando vieron a dos de los más brutos (Manolito y Carlos) subidos uno encima del otro, a caballo, con intención de aportar el necesario picador que faltaba en el ruedo. Allí vimos venir amenazando guantazos al padre de la pareja ecuestre: «¡Manolito, me cago en la leche; suelta la escoba y bájate ahora mismo de tu hermano!», y como venía echando fuego por la boca y el culo, todos nos dimos en llamar manolito y salimos corriendo antes de pararnos a pensar nuestro nombre, con lo que la corrida y todo lo que tuviese que ver con el choto se acabó sin más, so pena de un tirón de orejas al más lento, o un aperitivo con el demoníaco rabo de la escoba antes de la cena; porque ya había anochecido, y con la luna a nuestros padres les salían cuernos y unos colmillos de mucho respeto. 3 El tío Mateo y el tío Ramón y el tío Miguel, y el choto gritándome de reojo. Los tres encima del choto, con los dientes apretados, y el choto callándose de reojo. El tío Ramón y el tío Miguel que le sujetaban las patas. El lomo ennegreciendo el polvo. Mateo con los dedos y el cuchillo larguísimo. El tío Ramón y el tío Miguel Página 8 maldiciendo. El cuchillo contra el cuello negro, y el tío Mateo ennegreciendo el cuchillo. Madera ahogándose en la mano firme de Mateo; el cuello negro asfixiando la punta del acero. Y el choto mirándolo todo de negro, manchándolo todo con el doble negro del ojo escapando al pelo del cuerpo. Mateo arrodillando el peso en el cuello aplastado. Mateo apretando y Ramón y Miguel sujetando, y el negro peleando, peleando, peleando, y el rojo brotando, corriendo, escapando, y el barreño bebiéndolo, con la sed al cielo, pintándose el plástico de los labios. El choto mirando ya hacia adentro, por el culo de los ojos, estirándose y encogiendo, tirando, tirando, ya no mira nada, tirando, tirando, estirándose sin nada, estirando el negro, ahogando la saliva, tirando, tirando, tirando; hasta derramarse entero en el barreño y en las manos y el acero, fuera del pelo, fuera del ojo, fuera de todo el negro y la mueca y la lengua en la tierra seca. 4 En realidad podrían haber atado a Juanito en el árbol. Podrían haberle metido el cuchillo en la garganta y recoger la sangre en un barreño. Hubiera dado lo mismo. Habían matado al choto, al torito sin cuernos, que durante toda la tarde había sido uno de ellos corriendo entre los matorrales. Podrían habérselo comido luego igual, y dejar la mayor parte en el plato. ¿Acaso no se los comieron a todos? Yo vi a Ivanillo entre las muelas de la Pepa, y vi cómo Mateo eructaba parte del aliento de Manolito en los paréntesis de su asqueroso banquete. Los espíritus incrédulos de los niños estaban sentados en el sofá, mirando al vacío de ese otro mundo al que los había enviado el hambre y la sed de los viejos. ¡Ah, los putos viejos!, cuando se juntaban nunca era para plantar árboles o darle de comer a las palomas. El tío Ramón masticaba como los ogros, esos que nosotros imaginábamos incluso menos repugnantes: a veces le asomaba un diente, de los pocos que tenía, entre la carne desmembrada con abuso... daban ganas de tirárselo a pedradas, y allí en el campo las había de todos los tamaños. Daban ganas de atarlo al sauce y mearle encima la rabia, como cerveza podrida. La abuela, que tantos regalos nos hacía, era otra de esas brujas. Con la llegada de la luna le habían salido todas las verrugas que antes se escondían detrás de la sonrisa postiza. Teníamos que reventarle los juguetes en los dientes, o partirle el bastón en la frente y abrirle las arrugas hasta el mismísimo agujero del culo, que era lo mismo que su boca. Joder, los putos viejos y sus dientes negros. Miraban y se reían con los dientes grasientos. Luego tener que dormir los ocho en una cama de matrimonio, porque éramos pequeños y cabíamos. Cuatro para arriba y cuatro para abajo, una almohada grande en cada extremo. Los pies de Jesús me patearon los huevos dos veces, y a la mierda el sueño; a oscuras, medio soñando con el cuchillo entre las ingles y la dentadura de la abuela, con aquella piel negra colgada en la ventana, como una chaqueta. 5 El Mateo y la Juana; y la cama gimiendo. El Mateo oliéndole la carne y lamiendo y mordiendo pezones, millones de pezones, millones y millones, como el amarillo polen de un millón de margaritas alfombrando una loma anochecida; y al lado la otra montañita, con la mano palpándola, anunciando saliva. El murmullo de ansiedad se apaga, aprisionado, entre la piel y el labio, bajo el fusil de dientes; se apaga, se apaga voluntariamente, atando las respiraciones al decoro y al oído que los rodea tras los muros. Pero la cama no calla. El muelle del colchón es ingenuo, y la madera del cabezal fornica la pared sin sutilezas morales. «Mateo, ve tranquilo, que esto arma mucho ruido». Y Mateo ya sordo a todo, empujando y empujando, como en la cola del autobús, pero agarrando, apretando y mordiendo almohada, aplastando, cavando profundo, clavando profunda la azada en los terrones rojizos, y sacando, sacando tierra húmeda y cavando más, cavando todavía, pero qué oscuridad, y el cielo manoseándole la espalda con dos nubes grises, va a apretar a llover, y el resplandor y el rayo y la sordera del instante, y parar de cavar cuando estalla la caricia de lluvia hirviendo, y el aliento derribado ya, inmóvil, bocabajo abrazado al mundo. Y el niño allí, de pie, llenando el rectángulo de la puerta; un cuerpecito en pijama a la altura del pomo: dos piernas, dos brazos, el tronco, una cabecita... y cuando Juana enciende la luz, unos ojillos fijos y redondos como nunca, y una boca sin abrir ni cerrar. «¡Me cago en tu padre, en tu madre y en la puerta!», revienta Mateo; y Vicentillo se gira y corre como un ciervo, aprovechando que su padre no atina a equilibrarse sobre el colchón, como si la yegua de su madre lo acabara de reencarnar en un potrillo. 6 Nos levantaron temprano, como si hubiésemos dormido. Ellos no dormían nunca esas noches; se quedaban en los sofás, al lado de los susurros y las ascuas, en lo caliente de la casa. En la cocina nos metían la leche y a la mierda el sueño, que ya era de día. Y hablaban entre ellas como si hubiesen cenado leche con galletas. —Teníamos que haber acostao a los niños más temprano. Ya que no cataron na, ya ves tú qué hacían allí a las tantas, y más con la pelleja esa en la tele enseñando las tetas. —Pues sí, eso es lo que había que haber hecho —le apoyaba la Carmen—. Anda que en nuestro tiempo iban a hacer los chiquitos lo que ahora, plantarse encima de la tele a ver guarrerías; la abuela Mamanana nos pegaba un pescozón sin avisar, y ya sabíamos pa dónde teníamos que ir a acostarnos. Pero los gorrindongos de los padres... si la culpa es de ellos, que si «déjalos que disfruten, que así se les pasa la pena», que si «de todas maneras ya están hartos de veros las tetas a vosotras, que salís en cueros a buscar el sostén a cualquier parte...». Página 9 —Ellos son mu listos —acusaba la Juana—, con la tontería de los críos, lo que querían era verla ellos, a la pelandusca esa. A tu Miguel se le caían los dientes na más verla el borde del pezón. Y mi Mateo, cucha que ha estao toa la noche, con el pestazo a vino, achuchándome las tetas y «anda Juana, ven pa acá». —¡Calla marrana!, que están los chiquitos delante. —¡Mentira que es! —se justificaba la tía Juana—. Que los padres son más sinvergüenzas que ellos. —¿Pero tú pa qué vas a hablar? —se metió la prima Rosita, mayor que nosotros—. Ahora te alarmas porque están los chiquillos delante, y anoche bien que te paseabas por el pasillo con las tetorras colgando a los buenos aires ¿No tenías frío? —Ea, Rosita, eso fue que me dieron ganas de orinar y tuve que ir corriendo. —Eso fue que tendrías que ir corriendo a lavarte la hermana, después de morder el plátano y to el frutero. —Anda, anda —desmentía la tía Carmen—, que eres como tu madre: siempre saliendo con el postre al desayuno. Y nos despacharon de la cocina. «Venga, coged los tazones y las magdalenas y salíos pal porche, que aquí no cabemos y tenemos que hacer los churros». Cuando empezaban a hablar de tetas y de chochos siempre era igual: se ve que esas palabras eran muy grandes, y cuando las decían teníamos que salirnos por falta de espacio. 7 En el porche, con el tazón de leche entre las manos, Vicentillo no sabía cómo explicárselo a su hermana Rosita. «¿Tú quieres a la mamá?», le preguntaba en voz bajita. «Rosi, ¿tú quieres a la mamá?». Y Rosita se quedó callada, sin saber qué contestar, aunque sí sabía que la quería; pero eso sólo se decía en las películas de dibujos animados. «¡Rosi!», se desesperaba el pequeño, «que si quieres a la mamá». «Sí, no seas mañaco ¿A ti qué te pasa ahora?». «Es que yo la quiero mucho, pero el papá no». —¿Qué? —se sorprendió Rosita. Nunca se paraba a pensar en si sus padres se querían o no, o si sólo uno quería al otro, ni nunca les contestaba a la estúpida pregunta de a quién quería más, que le hacía odiarlos por el momento de apuro. Era verdad que su padre siempre la mandoneaba aunque sin éxito, y que ella siempre le andaba con reproches porque no tenía detalles: «Y no me vengas con que las flores son una cursilada; a tus amigotes bien que los invitas en el bar, que es lo mismo, y ellos no te lavan los calzoncillos». A Rosita le parecía que su madre tenía razón, pero nunca se metía cuando los viejos discutían; siempre acababa en lo mismo: risita autosuficiente del padre y la madre de morros el resto del día, hasta que quedaba indiferente delante de la tele. —Pues claro que la quiere, tonto —quiso tranquilizarlo, mientras le quitaba el papel a la magdalena— . Lo que pasa es que están acostumbrados a quererse, y se aburrirían si estuvieran abrazándose y dándose besos todo el rato. —¡Que no! —se desesperaba Vicentillo—, que anoche los vi peleando —y mientras decía esto, Rosita veía que su hermano tenía los ojillos húmedos, a punto de riachuelo. —Claro, de vez en cuando discuten, pero es como un juego, ¿sabes?, para divertirse un poco. Ellos ya no juegan como nosotros, porque les da vergüenza, y lo hacen así, dándose gritos. —¡Nooo, tonta! No se gritaban. El papá estaba encima de ella, y no la dejaba respirar, la estaba ahogando. Anoche lo vi, en la habitación, y como estaban solos y nadie podía salvarla, el papá no se le quitaba de encima, asfixiándola, y yo lo veía pero no me atrevía a nada porque soy mu pequeño y él mu grande, y tenía miedo y no podía moverme —Rosita empezó a reírse a carcajadas, y los trozos de magdalena se le salían a cañonazos de la boca—. Dieron la luz y cuando me vio quería matarme, pero no pudo levantarse y yo salí corriendo —«¡Pero mira que eres aguafiestas, mocoso!», se reía la hermana imaginándose la escena. «¿Y qué le hacía?»—. Estaba encima de ella, desnudo, y la sujetaba y le daba fuerte con la barriga pa que no se levantara, y a ella le dolía, porque, porque soplaba mucho y mu fuerte y decía «¡ay, ay!», pero el papá no paraba y si no es porque la mamá pudo dar la luz y me ve allí la mata, Rosi, la mata. —Mira, Vicentillo, lo que estaban haciendo es quererse mucho, y tú lo que tienes que hacer es no meterte por la noche en su habitación, que no entiendes a los mayores. —Pues yo quiero mucho a la mamá, y no me tiro encima de ella con la barriga, porque le haría daño, ni tú tampoco. —¡Ay! —sonreía Rosita, que ya veía cómo divertirse—, mira que si tuvieras razón... Yo no puedo hacer nada porque soy chica, pero tú... Lo que tienes que hacer es contárselo todo al abuelo, que es el padre de la Página 10 mamá, y la defenderá si de verdad está en peligro —a esto que Vicentillo salió corriendo a buscar al abuelo Gregorio, y las otras primas, Manoli, Encarni y Plácida, la mayor, se quedaron mirándose entre ellas y mirando a Rosita, asomando los dientes primero, y luego riendo suavemente y luego mordiéndose la lengua, hasta que se levantaron todas a prisa a ver de lejos la cara que ponía el abuelo. 8 —¡Mira que todavía jodiendo con el dichoso choto! —se revolvió Ramón— ¿Pues sabes dónde está el choto ahora? —y esta pregunta era al fin y al cabo un garfio que enganchaba a Juanito del hombro y lo llevaba a trompicones a través del salón, y luego del patio, hasta el cuarto de las defecaciones. Lo plantó delante mismo del retrete, justo encima del vuelo del hedor—. Mira el choto de mierda, o la mierda de choto, o la mierda de tu tío Mateo, que no es más que la reencarnación o la enmerdación del choto. Ale, quédate con él si quieres —y el muy animal se fue, dejando allí a Juanito como una farola bajita y fundida, mirando la mierda. El tío Ramón siempre era así por las mañanas, todo mierda, todo joder, todo asco de todo. Los otros dos niños, el Vicentillo y Carlos, habían visto el arrastre y fueron luego hasta donde Juanito, una vez desaparecido el ogro mal despertado, y allí se le injertaron a los lados, preguntando «¿Te ha pegao?, ¿te ha pegao?». Pero el tío Ramón pegaba por dentro, más que por fuera. —Dice que esto es el choto —quebró Juanito, partiendo en dos la pestilencia. —Esto ha sío el tío Mateo —sentenció Carlos—, que siempre se levanta el primero a cagar. La mierda le pesa mucho, y cuando se levanta de la cama y se pone de pie se le cae de la barriga, y tiene que ir corriendo al váter, porque si no, le rebota en los calzoncillos y se le vuelve a meter pa el culo y le llega hasta la garganta. Un día que entró la tía Carmen antes que él le pasó eso, y luego le golía mucho cuando hablaba, pero golía de otra forma diferente, también mu mala, porque cuando la mierda vuelve a entrar cambia de olor; y si la tira por la boca, ves que eso es porque se le cambia el color y se vuelve amarilla. Tres moscas se habían sumado a la reunión. Pero como no sabían hablar, se pusieron a jugar con el choto, que ahora era marrón y blando y mezclado con vino y el resto del banquete. Domingo de mierda y de moscas. Al séptimo día, Dios descansó y contempló resacoso la mierda. El universo allí representado, con su agujero negro que amenazaba engullirlo todo: el sol marrón y las moscas satélite; el interior del huevo cósmico de porcelana, reventado en un infinito inabarcable de olor oscuro. Por suerte el tío Mateo creía en su arte y nunca tiraba de la cadena. —Pues si esto es el choto, o lo que queda de él —reflexionaba Carlos, haciendo silogismos de nueveañero—, eso significa que todavía no ha desaparecido del todo, y aún podemos jugar con él —Carlos era mayor que Juanito y Vicentillo, de apenas cinco años, y siempre andaba maquinando travesuras para los pequeños, de mentes más inocentes, más genuinas y apartadas de tabúes que sólo limitaban a los mayores—. Así que, ¿por qué no cogemos lo que queda de él y lo sacamos afuera para jugar? —por supuesto, «sacamos» significaba que fueran los pequeñajos los que se untaran las manos. De modo que Juanito fue a por un cubo, y cuando lo trajo, Vicentillo lo ayudó a cambiar al choto de sitio. El cubo vino a ser algo así como una urna funeraria, pero para los niños era una urna llena de esperanza con que jugar; bueno, una esperanza blanda, pasada por el filtro de los mayores, convertida en mierda, pero una esperanza al fin y al cabo, algo con que seguir jugando a pesar de los cuchillos. Allí veías salir a Juanito con el cubo lleno de mierda en las manos, como si llevara otro choto recién nacido en brazos, sonriente e ilusionado a pesar del olor mundano; y Vicentillo detrás de él, ansioso por que los demás niños vieran la magia de la transformación del choto. «¡El choto no se ha muerto, se ha convertido en caca!», venía gritándoles Vicentillo a los demás niños, que jugaban con las cuerdas bajo el olivo. Luego los veías a todos inclinando la cabeza dentro del cubo verde, casi manchándose la punta de la nariz con los cantos sucios del plástico y el asa de alambre. Carlos no podía evitar reír de lejos su gran idea, y la constatación de que la imaginación era la mejor arma para vencer a los mayores, porque es invisible, adaptable a la situación y de munición infinita; además, los mayores no sabían manejarla, y les resultaba imposible desarmarlos. —Está demasiao blando —denunció Manolito— y no puede ponerse de pie. ¡Vamos a mezclarlo con tierra! —les faltó tiempo para ir al bancal como un enjambre y volver con el polen arenoso en las manos, mientras Joselito iba al trastero a coger el cubo azul. Lo llenaron de piedras gordas, y luego lo cubrieron con grava y tierra. Los más entusiastas hicieron la mezcla en el primer cubo, el verde: tierra y mierda, tierra y mierda, tierra y mierda, y un palo para removerlo todo. Parecía arcilla, pero estaba mucho más viva que eso; era como una arcilla dotada de espíritu. Cualquiera que tuviera olfato podía oler el aura invisible que llenaba el cubo y lo envolvía, extendiéndose como un alma que desbordaba la capacidad de su cuerpo. Habría sido demasiado difícil intentar una escultura grande, y seguramente hasta se derrumbaba, así que decidieron hacer un relieve, pegando la masa en el zócalo exterior de la casa, en la parte trasera que daba a los gallineros. Allí nunca les molestaban los mayores. —Podríais hacer al choto otra vez —propuso Carlos—, y así podéis volver a jugar con él. Y crearon de nuevo al choto, como un dios resurgido de la mierda. Probablemente era mucho más hermoso: le pusieron dos cuernecitos, que antes creo que no tenía, y otra figura delante, representando al tío Mateo con el cuchillo, que salía disparada después de una embestida en el culo. Página 11 Mariana en los estantes Menelo Curti A mi hermano, que habita sitios donde yo encuentro relatos. Ella estaba allí, parada en medio de un día soleado, feliz, carcajeante, con esa cara de creer en todo que a los cinco años parece eterna. Detrás se amontonaban otros niños y más allá los eucaliptos que se inclinaban para dar memoria del viento. Tenía el vestido lleno de dibujos, un orangután se colgaba de algo parecido a una rama justo debajo de su garganta, varios conejos le saltaban por el pecho, una ardilla masticaba encima de su hombro, y no sé cuantas golondrinas se desperdigaban revoloteando por todo su cuerpo. Nada tenía restos de dolor ni lo anunciaba en ningún lado, no podía aparecer, descuidado en la alegría, un gesto o una forma interrumpidos por la ausencia o transparentando soledad, no, en aquel momento, entre la algarabía y la dicha de los niños, no cabían las dudas, no valía sufrir. La luz venía como de todas partes, sería mediodía, y por el color del pasto y el verde rabioso de la libustrina que brillaba a la derecha, una primavera temprana y vigorosa hacía explotar el campo con más colores de los que tienen nombre. Ella destacaba por algo, quizás por el pelo rubio, que parecía como de sol, o por la postura confiada, algo prepotente, que denotaba que era la dueña de la fiesta y del parquecito. No sé, tenía una especie de electricidad, de magia, de chispa que imponía su cara entre las demás, una fuerza que me hizo saber que sería de ella de quien hablaría en este instante. Era lindo ver la dimensión de la esperanza en aquellos rostros, contagioso, casi adictivo, una hermosa manera de escapar de todo y de entrar a la vez en todo, raro, de locos, de dementes y al mismo tiempo de gigantes, en una palabra larga y fabulosa: magnífico, y en otra aún más bella y más extensa: maravilloso. Mariana en los estantes, feliz, estremecida por el entusiasmo... me quedé mirándola perplejo, sin tiempo y sin saber hasta cuando ni por qué. Casi sin darme cuenta giré la atención unos centímetros, hacia la imagen de al lado, donde aparecía, delimitada por un marco espantoso, con varios años más, en esa edad que tenemos todos cuando nos da por la Página 12 confianza y le ponemos a las cosas nuestro impulso. Seguía rodeada de amigos, o por lo menos acompañada de un montón de gente, al igual que en la fotografía anterior. Esta vez la alegría era un tanto ebria, trasnochada, llena de cigarrillos y de humo y de botellas. Una forma de felicidad que delataba su carácter pasajero y en cierto modo postizo. Pero daba igual, allí estaban todos medio amontonados, abrazándose al azar, colorados, vestidos con desfachatez, con los ojos calientes y brillantes; seguía siendo hermoso, estimulante, un momento que valía la pena y que daban ganas de vivir, ganas de zambullirse en la imagen y sumarse a los abrazos y a la sarta de estupideces que supongo estarían diciendo y repitiendo. Qué se le va a hacer, ellos estaban ahí y era imposible agregarse al despelote, lo impedían el tiempo y las proporciones... quizás ahora mismo cualquier otro en un lugar impensado desea meterse en una fotografía donde yo con varios más estoy emborrachándome y tartamudeando estupideces, qué sé yo, puede ser, no creo ser el único al que le gusta meterse sin permiso en las fiestas de los demás. Y ella de nuevo ahí y otra vez sobresaliendo, acaparando, atrapando mi atención no sé por qué motivo o casualidad. El montón de carcajadas y de ojos abotargados, la pila de gente saludando o haciendo muecas al fotógrafo, y ella, ella por encima, como pintada en otro color, en una dimensión más real o más exacta, definitiva, imborrable. El departamento en el que se encontraban reunidos no me cabe la menor duda de que era alquilado, se notaba en las paredes: los cuadros eran demasiado feos como para que alguien decidiera soportarlos por propia voluntad, el empapelado con guardas de flores y mariposas daba ganas de llorar. Supongo que serían todos estudiantes, de esos que tienen cinco años de carrera y tres o cuatro de resaca, los más comunes, o al menos los únicos que yo conozco. Y entre todos ellos Mariana, feliz o algo borracha, agachándose un poco para que apareciera la cara granujienta del amigo que la sujetaba por los hombros. El mismo amigo era su novio en la fotografía de al lado, unos milímetros de estante y polvo a la derecha. Estaban e un parque raleado por el otoño, creo que el mismo de la primera imagen, aunque enfocado desde otra perspectiva. Él la abrazaba con energía, como a un trofeo, asegurando que era suya, apretándola contra su pecho y apoyándole en la melena amarilla algo parecido a un beso. Daba la impresión de que estaban contentos, tranquilos, relajados, transitando esa especie de marasmo que aísla a las personas del resto de la vida cuando empiezan a quererse, cuando creen que el amor es tan pequeño y tan mezquino que cabe satisfecho en su palabra, que se conforma con un cuerpo y una sola dirección para seguir. Ya no vestían ropa disparatada ni coleccionaban granos en la cara, seguramente la carrera era un recuerdo y el prestigio del diploma archivado en un cajón, los amigos estarían en cualquier lugar, quizás posando como ellos, igual de alegres e igual de ilusionados. Bajé la vista un estante: Mariana sonreía en una oficina, contra una luz violenta, voy a decir que química, aunque resulte exagerado, detrás de una máquina de escribir, que probablemente tendría despintadas las teclas superiores, hartas de estampar cifras y rellenar balances. Ella era lo único que parecía vivo en aquel lugar, en aquella cápsula blancuzca, rodeada de compañeros que separaban la atención de los teclados para decorar la imagen con sus risas muertas y con el tachón bordó de sus ojeras. Era fácil darse cuenta de que llevaba pocos días trabajando, lo denunciaba el entusiasmo, los gestos maquillados, resaltados con sombras y colores, y también el uniforme, reluciente, intacto, con los botones aún brillantes y el escudo flamante de la empresa, sin las iniciales arrancadas por el tiempo o por la bronca... Además, basta con estar una semana en un lugar así para desear desesperadamente olvidarlo. Pero ella mantenía la risa jugosa y amigable, partiendo la monotonía con sus ganas, orgullosa en el centro de una decena de escritorios y de cuerpos doblados, que no creerían tal vez más que en la fidelidad del reloj, que les daría permiso para levantar sus nalgas aplastadas de las sillas y salir a la calle, al encuentro del golpe de viento y ruido que les recordaría a lo mejor sus vidas. Al fondo se abría un ventanal tan ancho como la fotografía, se veía un horizonte de hormigón y cables, antenas y terrazas con ropa tendida al sol, que caía radiante, detrás de las cabezas de los mecanógrafos. El retrato siguiente, no sé si por enojo o por descuido, estaba del revés, mirando hacia la pared rosada a la que estaban adheridos los estantes. Lo giré, y Mariana reía de nuevo con toda la boca, abrazada al mismo novio que Página 13 la mimaba antes en el parque, parados en el otoño. La imagen era similar, con la diferencia de que él tenía más frente y menos risa, y que vestían los trajes aparatosos con que parecen estar obligadas a casarse las personas. Reparé en las manos, no tenían anillos, y supe por esto, además de por la palidez nerviosa del muchacho, que eran los momentos previos a la boda, y que la puerta en la que estaban parados era indiscutiblemente la de una iglesia. Más que de felices, tenían cara de orgullosos, de sentirse dueños de algo, puntos de curiosidad y comentario, centros de atención por un momento, parados allí, ante los fogonazos de los fotógrafos, produciendo innumerables instantáneas idénticas, con la misma postura, los dos novios antes de dejar de serlo, contentos, soberbios, aunque él tuviera pinta de gallito asustado, con la espalda encorvada y los ojos vacilantes, acobardados, aunque incapaz a la vez de renunciar a la dicha de ver a cientos de rostros sobre cogotes estirados, pendientes de sus movimientos, de la mujer que lo abrazaba y de sus trajes y su ejemplo. La imagen me dio una mezcla de pena y repugnancia, por lo que volví a girarla y la dejé de espaldas al salón, lamentando la curiosidad que me llevó a chocarme con su escena. Hasta aquel momento, estaba convencido de que en las fotografías familiares (tras soportar álbunes y álbunes) las personas no hacen otra cosa que no sea ensayar esa cosa monstruosa y casi trágica que es la felicidad mentida, pero al agachar la vista hasta el penúltimo estante comprendí que me equivocaba. Mariana era una reproducción defectuosa y demacrada de la muchacha que sonreía en los portarretratos anteriores. Estaba nuevamente en la oficina, pero daba dolor mirarla, no se diferenciaba de los demás, la distancia que apartaba sus gestos luminosos de la soledad de los empleados de había derruido, se gastó, o quizás la destrozaron intencionadamente: una risa limpia que escapa a los cálculos, una risa limpia que hay que eliminar. Le caían unas ojeras casi negras de los ojos, largas, espesas, como dos gotas de bleque, como dos pozos de abismo, enfrentaba la cámara con desgano, fatigada, esforzándose por sostener la cara, que indudablemente le pesaba, pálida y vacía, con una desazón que lastimaba. Detrás, el «ventanal» se abría ahora hacia un paisaje de montes y picos nevados, al margen izquierdo aún no habían terminado de pegarlo, o tal vez el invierno y la humedad lo separaron de la pared. No pude tolerarlo mucho tiempo, desvié la vista y observé sin entusiasmo las demás fotografías. Mariana asistía a cumpleaños o cenas con la desilusión atravesándole el maquillaje, más delgada, el esqueleto empujándole la piel, el hastío clavado en el ceño, al principio del brazo del marido, que también tenía sombras, y después repentinamente sola, Mariana caminando, Mariana trabajando, a veces con una revista, o en compañía de dos jubilados que apuesto a que eran o son sus padres, siempre ajena, siempre oscura, dando la terrible sensación de no dar más, de ir cayéndose de a poco, irremediablemente, abandonada, bajando la guardia y los ojos hacia un espanto que me dejó negando con la cabeza, apretando las ganas de llorar con un chasquido. Un tanto ahogado, triste, y ya casi sin querer, resbalé la mirada hacia el último estante: Mariana ya no estaba, y adentro de un portarretratos azul había un niño, que me miró feliz, carcajeante, con esa cara de creer en todo que a los cinco años parece eterna.- Página 14 «LA SENDA... » (Carta a Miguel Hernández) «La Senda del Poeta» es, supuestamente, un acto de homenaje a Miguel Hernández que se viene celebrando todos los años a finales de abril, conmemorando los aniversarios de su muerte. La idea consiste en una caminata que transcurre durante un fin de semana, desde Orihuela (lugar de nacimiento) hasta Alicante (allí donde su prisión y su muerte). Se trata, pues, de recorrer en tres días un camino que simboliza a aquel otro que fuera el de su vida. Pero aquí acaba todo, porque la impresión que me quedó al unirme a la Senda del Poeta en este año 2003 fue que, muy por encima de ser un acto poético, era poco más que senderismo con algún que otro asesinato de los versos de Miguel. A ello hay que sumarle, como es habitual en estos casos, la vergonzosa politización de algo que probablemente nació de las mejores intenciones. Es por ello que pongo por techo a estos renglones el título «La senda... », y omito (pero lo grito al omitirlo) que pretendía ser «del Poeta». A continuación os ofrezco la narración de lo que para mí fue, y también de lo que no debió haber sido. Espero que Miguel reciba esta carta, y que la conteste. Me dijeron, Miguel, que caminaban en tu nombre, que eran una «procesión de alaridos»1 llamándote por los campos, que casi te encontraron, que casi escuchaste cómo te gritaban los versos. Me dijeron que fuera con ellos, que había que buscarte o desfallecer intentándolo. Me puse los zapatos y salí al mundo ya amanecido, al pulso del día que empezó a respirarme por entre los bronquios o las calles del barrio, caminando cuestabajo como si el fin de los pasos me arrastrara o me prometiera algo: quizá el regresar, tres días más vivo, con la misma mochila aún más llena, con todo un equipaje de recuerdos y anécdotas robados a la risa y a las palabras del camino o las paradas. Alcanzada la estación, bajar, como ingerido o inyectado a tu subterránea garganta, hasta el interior de las venas del viaje que esperaba en los raíles. Yo Elche, pero los otros amigos Alicante, desde donde venía el tren masticando treinta minutos de hierros paralelos y calientes. Allí nos encontramos sin ti pero por ti, como habíamos previsto, en el último y más lento de los vagones: el de las conversaciones; el de conocer a los nuevos, que lo fueron sólo hasta escuchar sus voces; el de prometer cigarrillos importados tan pronto llegáramos y saliéramos al aire o al lienzo en que poder dibujar el aliento a bocanadas de humo; el de atravesar los cristales con los ojos y morder un poquito el cielo y los sembrados, hasta tener que soltarlos de los dientes o los párpados para no perderlos ni desgarrarle la piel al paisaje fugitivo. Nuestro primer refugio en tu tierra sería un bar, Miguel, Orihuela toda en un bar al que llegamos preguntando y afirmando, preguntando ¿dónde...? y afirmando vamos; dudando y sentenciando: «¿Hasta qué hora podemos...?», «Hasta que la sed se rinda o nos cansemos de acosarla». Y tanta sed fue por lo que vimos al llegar, Miguel: junto a tu casa nos esperaba la porquería de siempre, la humillación política y mediática a lo que supuestamente era tu homenaje; y el sol tuyo indignado, tratando de abrasar a los corbatas y sus flashes, escupiéndole rayos o incandescentes dagas. Y tu casa, Miguel, avergonzada. La vi por primera vez allí, tímida, como brotando de los pies o del útero de la montaña a ver qué pasaba... por qué aquellos altavoces de agradecimientos sumisos al dinero, por qué hablar de ti como si estuvieras muerto, por qué no llamar o gritar a tu puerta en lugar de mancillarte los versos; quizá por si salías de la montaña a escupirles, a desnudarlos con espejos o poemas, a matarles los discursos con la mirada hirviente y callada. Sabes bien que los corbatas no caminaron, que no caminan nunca, que el camino les queda siempre grande, que las piedras que lo llenan podrían volar a besarles la cara, que las flores de los campos podrían inundarle los ojos de asfaltos y de culpas. Varios amigos me preguntaron si había visitado alguna vez tu casa; «No», dije, mirándola a través de la lástima y la rabia; «¿Y por qué no entras ahora?». ¿Pero cómo entrar a verte en aquel momento, Miguel? Te la invadían cámaras de televisión y otros ciegos secuestrándola en fotografías, gente que entraba sin llamar a la puerta y sin preguntar si podías recibirlos, gente que iba a visitar los muros y no la hospitalidad tuya que pudiera habitarlos. ¿Cómo encontrarte allí, de no ser amordazado y violado mil veces, amortajado por ultimísimas y férreas biografías, por ediciones oscuras y eruditas con cárceles a pie de página? No, Miguel, no estabas en casa; o te escondiste y mandaste decir que no estabas. Cualquier otro hubiera hecho lo mismo. Después del politiqueo y el desafinar por sobre tus versos de siempre, comenzaron las primeras zancadas. Abandonamos tu Orihuela y tu montaña y probablemente también tu rastro, desde el principio ya corriendo... qué desorientados nosotros, y qué tranquilo te dejamos. Buscándote en la dirección contraria, en la que se dirigía hacia tu muerte, comenzamos a caminar como borregos, cada cual con sus pies y su bastón y su matar o avivar el tiempo charlando con el de al lado. Y aunque la conversación se pausara en algunos tramos, Miguel, no era eso motivo para cerrar los labios: en cada paso iba bailando bajo el brazo de Menelo (y de los que se la Página 15 íbamos robando) la bota de vino, siempre compañera. También iban trotando en cada paso los pulmones, respirando o haciendo sonar los cigarros como flautas, y la música del humo arrastrando el paisaje en arrítmicas caladas. Pero sobre todo eran las conversaciones. Éramos borregos, pero en el rebaño dos o tres hablando y olvidar a los pastores. Los pastores no eran como tú eras, Miguel; eran unos estudiantes voluntarios con el mal humor de los esclavos. Les habían vestido unas camisetas rojas a modo de uniforme, y les faltó empezar a tirar piedras a los rezagados o mandar al perro a que los corriera. ¿Qué tú sí hacías eso...? Vaya, pobrecitas cabras. Sí, confieso, nosotros éramos los que íbamos en el último grupo, el más lento; pero era como cuando ocupamos, raíles a Orihuela, el último vagón: el de las conversaciones, el de conocer a los nuevos, el de los cigarros y acariciar el paisaje... ya sabes, te conté antes. Se les veía venir, y al segundo día nos advirtieron que apresuráramos el paso o no nos esperaban. ¡Miguel, que no nos esperaban! Lo de siempre: los relojes o los grilletes arrastrando a los hombres. Me pregunto si tú cronometrabas a las cabras, si andabas pinchándolas con las agujas de los minutos y los segundos y metiéndoselas por el culo. Sé que dirás que no; no querrás joderme la gracia y los argumentos. Pero, a pesar y por encima de los pastores, las conversaciones. Hacíamos paradas, aproximadamente, cada dos horas de marcha, para tomar un refrigerio y recitar poemas. Bueno, Miguel, ¿qué voy a ocultarte a ti?: esto último sólo se hacía a medias, o a mal empezadas, porque era todo destrozar tus poemas en lugar de dedicarte o dirigirte los nuestros. Sí: andábamos por allí unos cuantos con el zurrón y las ganas llenos de versos, para ti y los demás caminantes, pero nos negaban alzar nuestra poesía con la imperativa obligación de reanudar enseguida la marcha; otra vez, de nuevo, como siempre... los relojes. La primera noche (la más virgen) la pasamos en un parque hermosísimo a las puertas de Albatera. Había previsto un recital, o lo que fuera aquello, al que nosotros no asistimos. ¿Qué por qué? Hombre, debías haberte asomado a la puerta. No entramos por claustrofobia (tú sabrás qué es eso): se celebraba dentro de una impecable sala, sospecho que para que no se resfriaran las corbatas, en lugar de aprovechar aquella maravilla de jardines; no entramos porque además, o ademenos, se nos prohibía la voz: era un recital cerrado, imagino que de nuevo para estropearte los versos; y por último no entramos porque... ¿cómo coño entrar allí fumando, riendo, y con las camisetas ya tan benditas por el vino? No, Miguel, nosotros no. Ni tú habrías entrado tampoco. Nosotros fuimos reuniendo a unas cuantas voces y unos cuantos oídos, boca a boca, y nos fuimos a recitar al aire libre, a la noche de palmeras y farolas. Sentados o enraizados en el césped, éramos pocos y no podíamos ser muchos más, por la cálida ausencia de micrófonos; pero afloraron los versos y los relatos mucho más libremente que sobre los escenarios, y se escucharon con mucho más entusiasmo y más nocturna primavera que aquellos ensordecedores altavoces programados por la organización. La caminata continuó el sábado y el domingo, pero ya sin risas y sin ánimos. Basta repetir la palabra del terror: relojes (como el que ahora me va arañando la muñeca, tictacteando cada letra que te escribo). La tarde del sábado fue todo grises: lluvia y asfalto. Trayecto entre Crevillente y Elche como reos, todo por caminos horriblemente asfaltados, Miguel, horriblemente asfixiados, y sin siquiera campos que nos sembraran o alfombraran la vista con flores. Qué bien nos lo dijiste y lo sigues diciendo todavía: «¡Asfalto!: ¡qué impiedad Página 16 para mi planta! / ¡Ay, qué de menos echa / el tacto de mi pie mundos de arcilla / cuyo contacto imanta, / paisajes de cosecha, / caricias y tropiezos de semilla!». Para la noche tomamos una universidad que robó o compró tu nombre (porque le han puesto precio a tu nombre, Miguel, cuídate de no arruinarte firmando), pero tampoco allí estabas. Ya ni siquiera recitales programados. Pasaron una película para los aburridos, la cena... y a dormir. Aún me pregunto si no fue también nuestra culpa. Conociendo a los corbatas, debimos organizar algo y defenderlo, movernos y moverlos a todos, y no dejar dormir a nadie. Pero nos derrotó el desánimo: ya sólo nos quedó comprar unas cervezas, divertirnos emborrachando la última charla casi a la luna, y acordar olvidarnos del domingo. Abandonamos para no tener que aguantar a los corbatas y sus flashes y sus sonrisas postizas esperándonos en Alicante, sin una gota de sudor, junto a la que dicen que es tu sepultura. Aunque yo sé que estuvieron allí también perdidos, que estuvieron allí también solos, porque los huesos ante los que falsean son también falsos, de hierro oxidado o de plástico. Yo sé, hay muchos que lo saben, que tus huesos no están muertos ni están enterrados, que están impresos o dispersos en la vida de tus páginas, que son ya nuestros, como tu voz y tus vientos y tu rayo, y que ya no cesarán jamás. 8-10 de junio de 2003, Quirón Herrador. 1 Citado del poema «A un poeta», del poemario De veredas y universos, de Menelo Curti. VERSOS A UN POETA Menelo Curti A Miguel Hernández, en recuerdo de la senda del poeta recorrida a fines de marzo del año 2.002 Anega los campos el rumor de las pisadas, el ruido de los músculos que vibran rotos de sudor, pero anhelantes, llenan el aire mil rostros incendiados y llegan hasta el cielo extenso y caluroso lo versos que te buscan y saben tu respuesta. Aquí va caminando una procesión de corazones que busca sumergirse en tu corazón que aún late y grita sangre apretado por el barro, aquí vamos llevados por el rumbo de tu abrazo que venció las rejas y la sombra. No pudieron con tu voz, no pudieron cerrar tu boca por que no hay anochecer que pueda cerrar un horizonte, no supieron que tus dientes se afilaban con un canto mucho más largo que al hambre, mucho más caliente que la tos y que la muerte. Avanzamos decididos sobre el polvo, sobre el eco de tu puño y de tus huellas, entre las arrugas de los siglos y la garganta de este tiempo que derriba los silencios que pretenden aún tu aliento. Aquí va suspirando una procesión de alaridos que quieren taladrar la corteza de las tumbas para reencontrarse con tu grito, aquí vamos mordiendo y separando con la risa el planeta que te cubre, aquí estamos para hablarte y para requerir tu pulso y elevar al aire el descomunal latido que escapando de tu pecho hace temblar el pecho de la tierra.Página 17 La sala vacía, el escenario, Paco sentado en el borde y Germán a su lado, yo recostado sobre las tablas, disfrutando de la magia que llena siempre la soledad de los teatros, haciendo resbalar cada palabra por un eco que, según creo, nunca termina. __Al teatro y a la poesía hay que quitarles trascendencia, debemos desmitificarlos. –Comenta Paco, y entonces Carmina salta de la silla derrochando gestos, argumentos, y una bronca que es pasión, bondad, y otras cosas que es mejor no enumerar para que sigam siendo ciertas. Yo, que lo conozco, comprendí que la palabra trascendencia no era la adecuada, entre otras cosas porque él es una de las personas que vuelven trascendente la literatura. Comenté algo al respecto, pero Carmina era ya un aluvión de gesticulaciones, recuerdos, y protestas, por lo que me contenté con observarla... qué otro remedio. Dijo muchas cosas, recuerdo algunas, pero no me interesa escribirlas. Prefiero recaer sobre lo que dejó más claro, sobre lo que me considero incapaz de conjeturar, de formular supuestos o irme por las ramas con la imaginación: para ella el teatro es un camino, un deseo, una especie de corriente que en ningún momento la abandona. Ella, seguramente, es lo mismo para el teatro: un rumbo mediante el cual manifestarse. Miró el reloj y negó con la cabeza. Los actores se retrasaban, y con ellos el ensayo. __No sé, ya veremos, si nos reuniésemos un día más a la semana, en un mes quedaría listo, pero la gente falla, un lunes vienen y otro no, y así es imposible. Enarcamos todos las cejas y asentimos, entre resignados y tercos, comentando lo difícil que es mantener el entusiasmo y ver crecer cualquier proyecto. Llegaron de repente varios actores, nos presentamos, intercambiamos nombres y saludos, y les explicamos las razones de nuestra visita. __En fin, que son poetas. -Concluyó Carmina, y Germán aclaró que lo suyo es la pintura, dejando el camino llano para el contraataque: __Un buen cuadro es poesía, eso no se discute. _Carmina tenía razón, no se discute, y menos tras la anécdota con que matizó la sentencia: una charla en casa de Gastón Castelló, descripta con tantas palabras y agitación, que no es posible transcribirla, pues harían falta una dedicación y una memoria que en este momento no me asisten. __Entonces, en concreto, ¿qué necesitan de nosotros? __Verlos trabajar. –Le contesté, algo impaciente, temiendo que la charla diluyera el ensayo. __¡Pues adelante! –Gritó, y dando palmas los puso a todos en pie y les contagió el coraje, esa mezcla de fiebre y convicción de la que es difícil escapar. Las palabras de Miguel Hernández se hicieron alarido, queja, llanto, ternura, salieron encendidas de aquellas bocas que momentos antes me resultaban tímidas en su silencio. Durante más de una hora los versos se entremezclaron con la impaciencia de Carmina, que corregía a gritos los defectos y festejaba del mismo modo los aciertos. __¡Ahí hay congoja, no odio, ponle más ternura! Y regresaba el ritmo y la estremecedora denuncia del Niño Yuntero, rebotando por el eco de la sala, dejando patente que su verdad no tiene tiempo, que en otro lugar y en nuevas formas se repite, que sólo pueden zanjarla quienes la sufren, que la teoría no es martillo. También recuerdos de la guerra, estruendos de un pasado que sigue aún abierto, que nos pisa los talones, que no deja de doler si lo miramos con los ojos de ese poeta que rayaba versos entre la pólvora y el plomo, sacudiéndose la pena y surgiendo victorioso de su herida. Tristes armas si no son las palabras... Después, sentados en corro, hablamos sobre la poesía y sus formas de expresión. Comentamos el proyecto, la dificultad que supone saltar del ritmo teatral al poético, coincidiendo en que recitar a Miguel Hernández conmueve, cuesta, y entusiasma. Conversando, recordando las ganas de fumar, salimos del Centro. Volviendo satisfechos, renovados, al ruido de las calles y al anochecer ventoso. __Y entonces, ¿qué necesitan exactamente de nosotros? –Me preguntó nuevamente Carmina, ya en la acera. __Saber que existen. –Quise contestarle, pero me refugié tras la sonrisa y el cigarro. Página 18 ELEGÍA Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida, lloro mi desventura y sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera: por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas, y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. 10 de enero de 1.936.(De El rayo que no cesa. 1.934 – 1935) Página 19 En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería. CANCIÓN PRIMERA Ver retirarse al campo al ver abalanzarse crispadamente al hombre ¡Qué abismo entre el olivo y el hombre se descubre! El animal que canta: el animal que puede llorar y echar raíces, rememoró sus garras. Garras que revestía de suavidad y flores, pero que, al fin, desnuda en toda su crueldad. Crepitan en mis manos. Aparta de ellas, hijo. Estoy dispuesto a hundirlas, dispuesto a proyectarlas sobre tu carne leve. He regresado al tigre. Aparta, o te destrozo. Hoy el amor es muerte, y el hombre acecha al hombre. (De El hombre acecha. 1.938 – 1.939) ANTES DEL ODIO Beso soy, sombra con sombra. Beso, dolor con dolor, por haberme enamorado, corazón sin corazón, de las cosas, del aliento sin sombra de la creación. Sed con agua en la distancia, pero sed alrededor. Corazón en una copa donde me lo bebo yo y no se lo bebe nadie, nadie sabe su sabor. Odio, vida: ¡cuánto odio sólo por amor! No es posible acariciarte con la manos que me dio el fuego de más deseo el ansia de más ardor. Varias alas, varios vuelos abaten en ellas hoy hierros que cercan las venas y las muerden con rencor. Por amor, vida, abatido, pájaro sin remisión. Sólo por amor odiado, sólo por amor. Página 20 Amor, tu bóveda arriba y yo abajo siempre, amor, sin otra luz que estas ansias, sin otra iluminación. Mírame aquí encadenado, escupido, sin calor, a los pies de la tiniebla más súbita, más feroz, comiendo pan y cuchillo como buen trabajador y a veces cuchillo sólo, sólo por amor. Todo lo que significa golondrinas, ascensión, claridad, anchura, aire, decidido espacio, sol, horizonte aleteante, sepultado en un rincón. Esperanza, mar, desierto, sangre, monte rodador: libertades de mi alma clamorosas de pasión, desfilando por mi cuerpo, donde no se quedan, no, pero donde se despliegan, sólo por amor. Porque dentro de la triste guirnalda del eslabón, del sabor a carcelero constante, y a paredón, y a precipicio en acecho, alto, alegre, libre soy. Alto, alegre, libre, libre, sólo por amor. No, no hay cárcel para el hombre. No podrán atarme, no. Este mundo de cadenas me es pequeño y exterior. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amuralla una voz? A lo lejos tú, más sola que la muerte, la una y yo. A lo lejos tú, sintiendo en tus brazos mi prisión, en tus brazos donde late la libertad de los dos. Libre soy. Siénteme libre. Sólo por amor. (De Cancionero y romancero de ausencias. 1.938 – 1.941) DE VERSO A VERSO Menelo Curti La libertad es algo que sólo en tus entrañas bate como el relámpago. Miguel Hernández Te hablo de ser a ser, de carne a carne, de sueño a sueño, de rabia a rabia te hablo y extiendo el grito para buscar tu pecho por la tierra, tu pecho lleno de sal y cielos nuevos, de saltos y de grama, de cantos y de barro. De sombra a sombra te hablo y pregunto a los terrenos por qué no pueden guardar tu aliento, por qué el invierno retorna a los almendros tu voz lunar y tus planetas. De rayo a rayo te hablo y me arranco los latidos para llenar tu boca de pulsos y de sangre, para mojar tu sed con lluvias y con venas, para apartar la muerte y regresar al día la extensión de astros que te sigue. De viento a viento te hablo y levanto la corteza de la noche y del rocío para despejar tu lengua de nudos y raíces, para contestarte el beso de aromas y universo que arañando el tiempo nos envías. De verso a verso te hablo y hacia donde estés dirijo mi porción de siembras y de sueño. SONETOS A MIGUEL HERNÁNDEZ I Tu voz oigo, y tu queja y tu lamento mezclado con la tierra desangrada, donde esperas aún la madrugada y el más azul y puro firmamento. Siento tu respirar, siento tu aliento, junto con la cosecha bien lograda de tus versos de amor y de posada en tu voz de firmeza y de cimiento. Que veo y siento toda tu agonía, tu soledad de amor de cada día y tus ojos mojados de tristeza. Toda la pesadumbre del camino y la sombra y la luz de tu destino hablan de humanidad y de belleza. II Aquí, dentro del alma, me ha crecido una pena que nunca se me acaba, un diluvio de sangre, angustia y lava, recuerdo de un dolor nunca extinguido. Aquí tengo tu muerte que no olvido y tu amargo vivir, cómo sangraba sueños tu corazón, y cómo andaba Paco Alonso en torno de tu vida sin sentido. Yo no conozco más que tu lenguaje, nada supe de ti, de la maroma donde estabas atado a tu paisaje. Tuviste el sol, el cielo y la paloma, y hoy ya sé del dolor y el andamiaje de tu rayo sujeto a la redoma. III Compañero del alma, compañero, vives bajo la tierra deshojado, al mismo barro con amor clavado y en la callada tierra prisionero. Amante de la nube y del lucero y del rojo clavel amortajado, yo pronuncio tu nombre enamorado, salvo tu corazón del carcelero. Compañero de la miel y de la abeja, del pino, del manzano y de la encina, alma de la tristeza y del ensueño. Tu palabra de hombre siempre deja la siembra del amor que te ilumina, dormido en tu definitivo sueño. Página 21 ENCUENTRO El escondite perfecto resultó ser un café que retorcía sus paredes de cristal sobre la esquina de Billinghurst y Juncal. Buenos Aires estaba friamente triste, con las fachadas de los edifícios húmedas después de tres días de lluvia continua, persistente, irremediable. Seguramente no iban a venir a buscarme hasta allí, o quizá sí, todo era cuestión de tiempo; del tiempo que yo había consumido tranquilamente, fumándome los minutos de cada tarde mientras miraba por el balcón, sin ganas de escribir una sola línea, convenciendome de que era inútil, dejándo sonar el teléfono que anunciaba otro reproche, un plazo más, cierta intransigencia con mi vaga lentitud de tortuga caledona. Como a menudo me pasa que se me ocurren las cosas justo en el momento en que dejo de pensar en ellas, decidí que era mejor ir hasta su ciudad y buscarlo. Por supuesto, era intrascendente que estuviese muerto desde hacía más de sesenta años. Esas cosas no importan cuando se trata de gente como él. Algunos dirán que tan sólo era una excusa, una estúpida huída hacia adelante, y seguramente tendrán razón: primera prueba de que, definitivamente, quedaban fuera de este juego. Así que por el sencillo procedimiento de desconectar el teléfono y dejar que la música de Stan Getz propiciase la atmósfera adecuada, pude llegar sin sobresaltos a la esquina de Billinghurst con Juncal, mientras una lámina de agua sucia recorria las veredas de un Buenos Aires sombrío. Después de un café con mediaslunas, comencé a escuchar la conversación de dos encopetadas señoras con peinados rigurosos al estilo años treinta. Señoras que soñaban con París entre sorbo y sorbo al té con leche, y conocían los entresijos de las pasarelas europeas mejor que el recorrido que hacían cada tarde desde su casa al café. Por supuesto la recesión y la industrialización del país, siempre el inconveniente de los inmigrantes y los barrios peligrosos, qué va a ser. Ya había empezado el deleite. Como casi siempre, poco a poco, se iban dando las condiciones para el encuentro. Los olores, cierta música ambiente y una sensación de que todo ocurriría de forma sencilla. Tanto como cerrar los ojos mientras el último trago de café amargo me recorría la garganta y solicitaba con urgencia el humo de otro cigarrillo. Desde luego, no me iban a encontrar allí. Estaba demasiado lejos, demasiado cerca de otra cosa que no estaba hecha de llamadas ni plazos ni artículos. Claro que ayudaba mucho haber ahogado el teléfono en la pecera y no aparecer por la calle en tres días. El tipo de rituales que requería un viaje así, la preparación cuidadosa del encuentro. Y, por supuesto, al abrir de nuevo los ojos, allí estaba, como no podía ser de otro modo. Aunque el café de la esquina de Juncal se había tenido que convertir en otra cosa, más parecida a un patíbulo lleno de humo, más acorde con él. Sentado en la barra, encorvado sobre unos papeles, me dio la sensación de estar encadenado al taburete, esclavizado por alguna renuncia. Era cuestión de acercarse, evitando mitomanías estúpidas y llamarlo por su nombre que podía ser Roberto o Erdosain o Astrólogo o tantos otros. Cuando me acerqué, giró lentamente su cara de niño roto, de jueguete rabioso condenado a la soledad y al fracaso más brillante. Página 22 -¿Me buscaba? –dijo quedamente, como resignado. Por algún efecto extraño su cara parecía estar a punto de recibir un navajazo que lo marcase para siempre, como si no le fuese posible evitar el encuentro más barriobajero con la vida. –Escuche, no tengo nada que decirle, créame. Estoy muy ocupado. -¿Alguna patente? -Quizá. Un solidificador de lágrimas o un explosivo que detona con los acordes de cierta canción, ¿ya se verá? -Sabe, me están persiguiendo desde hace un tiempo para que escriba algo sobre usted. -¿Y lo han agarrado? -Todavía no, estoy seguro de que aquí no me encontrarán. Sonrió levemente, volviendo la vista hacia la punta de sus zapatos. -Bueno, eso pensamos todos. Era inútil seguir. Quizá fuese mejor dejarlo correr, olvidarlo y hacer lo de siempre, volver a la máquina de hacer palabras: Roberto Arlt nació en el barrio bonaerense de flores en 1926. Publicó su primera novela… y así hasta las Aguafuertes y al obligado alago y las recomendaciones de un libro recientemente publicado por Losada donde se reunían todos sus cuentos. Quizá era más fácil y más cierto y más higiénico en cierto modo, para no meterse hasta los codos en un barro que no era el mío. Dejarlo sumido en su prearia tranquilidad sobre el taburete y darme la vuelta con determinación. Pero eso era también rescatar el teléfono del fondo de la pecera, abrir las ventanas para dejar sair la música de Stan Getz, exponerme de nuevo a la llamada que me reclamaba el artículo sobre Roberto Arlt y reconocer que, al fin y al cabo, no podía decir nada que no estuviese en sus palabras. Que el puro egoísmo me obligaba a no resumir, no encasillar, no dar siquiera una pista, no hablar de literatura y dejar que aquel muerto de envidiable vitalidad hablase desde el único lugar que le quedaba. El jorobadito Los diversos y exagerados rumores desparramados con motivo de la conducta que observé en compañía de Rigoletto, el jorobadito, en la casa de la señora X, apartaron en su tiempo a mucha gente de mi lado. Sin embargo, mis singularidades no me acarrearon mayores desventuras, de no perfeccionarlas estrangulando a Rigoletto. Retorcerle el pescuezo al jorobadito ha sido de mi parte un acto más ruinoso e imprudente para mis intereses, que atentar contra la existencia de un benefactor de la humanidad. Se ha echado sobre mí la policía, los jueces y los periódicos. Y ésta es la hora en que aún me pregunto (considerando los rigores de la justicia) si Rigoletto no estaba llamado a ser un capitán de hombres, un genio, o un filántropo. De otra forma no se explican las crueldades de la ley para vengar los fueros de un insigne piojoso, al cual, para pagarle de su insolencia, resultaran insuficientes todos los puntapiés que pudieran suministrarle en el trasero, una brigada de personas bien nacidas. No se me oculta que sucesos peores ocurren sobre el planeta, pero ésta no es una razón para que yo deje de mirar con angustia las leprosas paredes del calabozo donde estoy alojado a espera de un destino peor. Pero estaba escrito que de un deforme debían provenirme tantas dificultades. Recuerdo (y esto a vía de información para los aficionados a la teosofía y la metafísica) que desde mi tierna infancia me llamaron la atención los contrahechos. Los odiaba al tiempo que me atraían, como detesto y me llama la profundidad abierta bajo la balconada de un noveno piso, a cuyo barandal me he aproximado más de una vez con el corazón temblando de cautela y delicioso pavor. Y así como frente al vacío no puedo sustraerme al terror de imaginarme cayendo en el aire con el estómago contraído en la asfixia del desmoronamiento, en presencia de un deforme no puedo escapar al nauseoso pensamiento de imaginarme corcoveado, grotesco, espantoso, abandonado de Página 23 todos, hospedado en una perrera, perseguido por traíllas de chicos feroces que me clavarían agujas en la giba... Es terrible..., sin contar que todos los contrahechos son seres perversos, endemoniados, protervos..., de manera que al estrangularlo a Rigoletto me creo con derecho a afirmar que le hice un inmenso favor a la sociedad, pues he librado a todos los corazones sensibles como el mío de un espectáculo pavoroso y repugnante. Sin añadir que el jorobadito era un hombre cruel. Tan cruel que yo me veía obligado a decirle todos los días: –Mirá, Rigoletto, no seas perverso. Prefiero cualquier cosa a verte pegándole con un látigo a una inocente cerda. ¿Qué te ha hecho la marrana? Nada. ¿No es cierto que no te ha hecho nada?... –¿Qué se le importa? –No te ha hecho nada, y vos contumaz, obstinado, cruel, desfogas tus furores en la pobre bestia... –Como me embrome mucho la voy a rociar de petróleo a la chancha y luego le prendo fuego. Después de pronunciar estas palabras, el jorobadito descargaba latigazos en el crinudo lomo de la bestia, rechinando los dientes como un demonio de teatro. Y yo le decía: –Te voy a retorcer el pescuezo, Rigoletto. Escuchá mis paternales advertencias, Rigoletto. Te conviene... Predicar en el desierto hubiera sido más eficaz. Se regocijaba en contravenir mis órdenes y en poner en todo momento en evidencia su temperamento sardónico y feroz. Inútil era que prometiera zurrarle la badana o hacerle salir la joroba por el pecho de un mal golpe. El continuaba observando una conducta impura. Volviendo a mi actual situación diré que si hay algo que me reprocho, es haber recaído en la ingenuidad de conversar semejantes minucias a los periodistas. Creía que las interpretarían, más heme aquí ahora abocado a mi reputación menoscabada, pues esa gentuza lo que menos ha escrito es que soy un demente, afirmando con toda seriedad que bajo la trabazón de mis actos se descubren las características de un cínico perverso. Ciertamente, que mi actitud en la casa de la señora X, en compañía del jorobadito, no ha sido la de un miembro inscripto en el almanaque de Gotha. No. Al menos no podría afirmarlo bajo mi palabra de honor. Pero de este extremo al otro, en el que me colocan mis irreductibles enemigos, media una igual distancia de mentira e incomprensión. Mis detractores aseguran que soy un canalla monstruoso, basando esta afirmación en mi jovialidad al comentar ciertos actos en los que he intervenido, como si la jovialidad no fuera precisamente la prueba de cuán excelentes son las condiciones de mi carácter y qué comprensivo y tierno al fin y al cabo. Por otra parte, si hubiera que tamizar mis actos, ese tamiz a emplearse debería llamarse Sufrimiento. Soy un hombre que ha padecido mucho. No negaré que dichos padecimientos han encontrado su origen en mi exceso de sensibilidad, tan agudizada que cuando me encontraba frente a alguien he creído percibir hasta el matiz del color que tenían sus pensamientos, y lo más grave es que no me he equivocado nunca. Por el alma del hombre he visto pasar el rojo del odio y el verde del amor, como a través de la cresta de una nube los rayos de luna más o menos empalidecidos por el espesor distinto de la masa acuosa. Y personas hubo que me han dicho: –¿Recuerda cuando usted, hace tres años, me dijo que yo pensaba en tal cosa? No se equivocaba.–He caminado así, entre hombres y mujeres, percibiendo los furores que encrespaban sus instintos y los deseos que envaraban sus intenciones, sorprendiendo siempre en las laterales luces de la pupila, en el temblor de los vértices de los labios y en el erizamiento casi invisible de la piel de los párpados, lo que anhelaban, retenían o sufrían. Y jamás estuve más solo que entonces, que cuando ellos y ellas eran transparentes para mí. De este modo, involuntariamente, fui descubriendo todo el sedimento de bajeza humana que encubren los actos aparentemente más leves, y hombres que eran buenos y perfectos para sus prójimos, fueron, para mí, lo que Cristo llamó sepulcros encalados. Lentamente se agrió mi natural bondad convirtiéndome en un sujeto taciturno e irónico. Pero me voy apartando, precisamente, de aquello a lo cual quiero aproximarme y es la relación del origen de mis desgracias. Mis dificultades nacen de haber conducido a la casa de la señora X al infame corcovado. En la casa de la señora X yo «hacía el novio» de una de las niñas. Es curioso. Fui atraído, insensiblemente, a la intimidad de esa familia por una hábil conducta de la señora X, que procedió con un determinado exquisito tacto y que consiste en negarnos un vaso de agua para poner a nuestro alcance, y como quien no quiere, un frasco de alcohol. Imagínense ustedes lo que ocurriría con un sediento. Oponiéndose en palabras a mis deseos. Incluso, hay testigos. Digo esto para descargo de mi conciencia. Más aún, en circunstancias en que nuestras relaciones hacían Página 24 prever una ruptura, yo anticipé seguridades que escandalizaron a los amigos de la casa. Y es curioso. Hay muchas madres que adoptan este temperamento, en la relación que sus hijas tienen con los novios, de manera que el incauto –si en un incauto puede admitirse un minuto de lucidez– observa con terror que ha llevado las cosas mucho más lejos de lo que permitía la conveniencia social. Y ahora volvamos al jorobadito para deslindar responsabilidades. La primera vez que se presentó a visitarme en mi casa, lo hizo en casi completo estado de ebriedad, faltándole el respeto a una vieja criada que salió a recibirlo y gritando a voz en cuello de manera que hasta los viandantes que pasaban por la calle podían escucharle: –¿Y dónde está la banda de música con que debían festejar mi hermosa presencia? Y los esclavos que tienen que ungirme de aceite, ¿dónde se han metido? En lugar de recibirme jovencitos con orinales, me atiende una vieja desdentada y hedionda. ¿Y ésta es la casa en la cual usted vive?–Y observando las puertas recién pintadas, exclamó enfáticamente:–¡Pero esto no parece una casa de familia sino una ferretería! Es simplemente asqueroso. ¿Cómo no han tenido la precaución de perfumar la casa con esencia de nardo, sabiendo que iba a venir? ¿No se dan cuenta de la pestilencia de aguarrás que hay aquí? ¿Reparan ustedes en la catadura del insolente que se había posesionado de mi vida? Lo cual es grave, señores, muy grave. Estudiando el asunto recuerdo que conocí al contrahecho en un café; lo recuerdo perfectamente. Estaba yo sentado frente a una mesa, meditando, con la nariz metida en mi taza de café, cuando, al levantar la vista distinguí a un jorobadito que con los pies a dos cuartas del suelo y en mangas de camisa, observábame con toda atención, sentado del modo más indecoroso del mundo, pues había puesto la silla al revés y apoyaba sus brazos en el respaldo de ésta. Como hacía calor se había quitado el saco, y así descaradamente en cuerpo de camisa, giraba sus renegridos ojos saltones sobre los jugadores de billar. Era tan bajo que apenas si sus hombros se ponían a nivel con la tabla de la mesa. Y, como les contaba, alternaba la operación de contemplar la concurrencia, con la no menos importante de examinar su reloj pulsera, cual si la hora que éste marcara le importara mucho más que la señalada en el gigantesco reloj colgado de un muro del establecimiento. Pero, lo que causaba en él un efecto extraño, además de la consabida corcova, era la cabeza cuadrada y la cara larga y redonda, de modo que por el cráneo parecía un mulo y por el semblante un caballo. Me quedé un instante contemplando al jorobadito con la curiosidad de quien mira un sapo que ha brotado frente a él; y éste, sin ofenderse, me dijo: –Caballero, ¿será tan amable usted que me permita sus fósforos? Sonriendo, le alcancé mi caja; el contrahecho encendió su cigarro medio consumido y después de observarme largamente, dijo: –¡Qué buen mozo es usted! Seguramente que no deben faltarle novias. La lisonja halaga siempre aunque salga de la boca de un jorobado, y muy amablemente le contesté que sí, que tenía una muy hermosa novia, aunque no estaba muy seguro de ser querido por ella, a lo cual el desconocido, a quien bauticé en mi fuero interno con el nombre de Rigoletto, me contestó después de escuchar con sentenciosa atención mis palabras: –No sé por qué se me ocurre que usted es de la estofa con que se fabrican excelentes cornudos.–Y antes que tuviera tiempo de sobreponerme a la estupefacción que me produjo su extraordinaria insolencia, el cacaseno continuó:–Pues yo nunca he tenido novia, créalo, caballero... le digo la verdad... –No lo dudo– repliqué sonriendo ofensivamente–, no lo dudo... –De lo que me alegro, caballero, porque no me agradaría tener un incidente con usted... Mientras él hablaba yo vacilaba si levantarme y darle un puntapié en la cabeza o tirarle a la cara el contenido de mi pocillo de café, pero recapacitándolo me dije que de promoverse un altercado allí, el que llevaría todas las de perder era yo, y cuando me disponía a marcharme contra mi voluntad porque aquel sapo humano me atraía con la inmensidad de su desparpajo, él, obsequiándome con la más graciosa sonrisa de su repertorio que dejaba al descubierto su amarilla dentadura de jumento, dijo: –Este reloj pulsera me cuesta veinticinco pesos...; esta corbata es inarrugable y me cuesta ocho pesos...; ¿ve estos botines?, treinta y dos pesos, caballero. ¿Puede alguien decir que soy un pelafustán? ¡No, señor! ¿No es cierto? –¡Claro que sí! Guiñó arduamente los ojos durante un minuto, luego moviendo la cabeza como un osezno alegre, prosiguió interrogador y afirmativo simultáneamente: –Qué agradable es poder confesar sus intimidades en público, ¿no le parece, caballero? ¿Hay muchos en mi lugar que pueden sentarse impunemente a la mesa de un café y entablar una amable conversación con un desconocido como lo hago yo? No. Y, ¿por qué no hay muchos, puede contestarme? –No sé... Página 25 –Porque mi semblante respira la santa honradez. Satisfechísimo de su conclusión, el bufoncillo se restregó las manos con satánico donaire, y echando complacidas miradas en redor prosiguió: –Soy más bueno que el pan francés y más arbitrario que una preñada de cinco meses. Basta mirarme para comprender de inmediato que soy uno de aquellos hombres que aparecen de tanto en tanto sobre el planeta como un consuelo que Dios ofrece a los hombres en pago de sus penurias, y aunque no creo en la santísima Virgen, la bondad fluye de mis palabras como la piel del Himeto. Mientras yo desencajaba los ojos asombrados, Rigoletto continuó: –Yo podría ser abogado ahora, pero como no he estudiado no lo soy. En mi familia fui profesional del betún. –¿Del betún? –Sí, lustrador de botas..., lo cual me honra, porque yo solo he escalado la posición que ocupo. ¿O le molesta que haya sido profesional? ¿Acaso no se dice «técnico de calzado» el último remendón de portal, y «experto en cabellos y sus derivados» el rapabarbas, y profesor de baile el cafishio profesional?... Indudablemente, era aquél el pillete más divertido que había encontrado en mi vida. –¿Y ahora qué hace usted? –Levanto quinielas entre mis favorecedores, señor. No dudo que usted será mi cliente. Pida informes... –No hace falta... –¿Quiere fumar usted, caballero? –¡Cómo no! Después que encendí el cigarro que él me hubo ofrecido, Rigoletto apoyó el corto brazo en mi mesa y di jo: –Yo soy enemigo de contraer amistades nuevas porque la gente generalmente carece de tacto y educación, pero usted me convence.... me parece una persona muy de bien y quiero ser su amigo–dicho lo cual, y ustedes no lo creerán, el corcovado abandonó su silla y se instaló en mi mesa. Ahora no dudarán ustedes de que Rigoletto era el ente más descarado de su especie, y ello me divirtió a punto tal que no pude menos de pasar el brazo por encima de la mesa y darle dos palmadas amistosas en la giba. Quedóse el contrahecho mirándome gravemente un instante; luego lo pensó mejor, y sonriendo, agregó: –¡Que le aproveche, caballero, porque a mí no me ha dado ninguna suerte! Siempre dudé que mi novia me quisiera con la misma fuerza de enamoramiento que a mí me hacía pensar en ella durante todo el día, como en una imagen sobrenatural. Por momentos la sentía implantada en mi existencia semejante a un peñasco en el centro de un río. Y esta sensación de ser la corriente dividida en dos ondas cada día más pequeñas por el crecimiento del peñasco, resumía mi deleite de enamoramiento y anulación. ¿Comprenden ustedes? La vida que corre en nosotros se corta en dos raudales al llegar a su imagen, y como la corriente no puede destruir la roca, terminamos anhelando el peñasco que aja nuestro movimiento y permanece inmutable. Naturalmente, ella desde el primer día que nos tratamos, me hizo experimentar con su frialdad sonriente el peso de su autoridad. Sin poder concretar en qué consistía el dominio que ejercía sobre mí, éste se traducía como la presión de una atmósfera sobre mi pasión. Frente a ella me sentía ridículo, inferior sin saber precisar en qué podía consistir cualquiera de ambas cosas. De más está decir que nunca me atreví a besarla, porque se me ocurría que ella podía considerar un ultraje mi caricia. Eso sí, me era más fácil imaginármela entregada a las caricias de otro, aunque ahora se me ocurre que esa imaginación pervertida era la consecuencia de mi conducta imbécil para con ella. En tanto, mediante esas curiosas transmutaciones que obra a veces la alquimia de las pasiones, comencé a odiarla rabiosamente a la madre, responsabilizándola también, ignoro por qué, de aquella situación absurda en que me encontraba. Si yo estaba de novio en aquella casa debíase a las arterias de la maldita vieja, y llegó a producirse en poco tiempo una de las situaciones más raras de que haya oído hablar, pues me retenía en la casa, junto a mi novia, no el amor a ella, sino el odio al alma taciturna y violenta que envasaba la madre silenciosa, pesando a todas horas cuántas probabilidades existían en el presente de que me casara o no con su hija. Ahora estaba aferrado al semblante de la madre como a una mala injuria inolvidable o a una humillación atroz. Me olvidaba de la muchacha que estaba a mi lado para entretenerme en estudiar el rostro de la anciana, abotagado por el relajamiento de la red muscular, terroso, inmóvil por momentos como si estuviera tallado en plata sucia, y con ojos negros, vivos e insolentes. Las mejillas estaban surcadas por gruesas arrugas amarillas, y cuando aquel rostro estaba inmóvil y grave, con los ojos desviados de los míos, por ejemplo, detenidos en el plafón de la sala, emanaba de esa figura envuelta en ropas negras tal implacable voluntad, que el tono de la voz, enérgico y recio, lo que hacía era sólo afirmarla. Yo tuve la sensación, en un momento dado, que esa mujer me aborrecía, porque la intimidad, a la cual ella «involuntariamente» me había arrastrado, no aseguraba en su interior las ilusiones que un día se había hecho respecto Página 26 a mí. Y a medida que el odio crecía, y lanzaba en su interior furiosas voces, la señora X era más amable conmigo, se interesaba por mi salud, siempre precaria, tenía conmigo esas atenciones que las mujeres que han sido un poco sensuales gastan con sus hijos varones, y como una monstruosa araña iba tejiendo en redor de mi responsabilidad una fina tela de obligaciones. Sólo sus ojos negros e insolentes me espiaban de continuo, revisándome el alma y sopesando mis intenciones. A veces, cuando la incertidumbre se le hacía insoportable, estallaba casi en estas indirectas: –Las amigas no hacen sino preguntarme cuándo se casan ustedes, y yo ¿qué les voy a contestar? Que pronto.–O si no:– Sería conveniente, no le parece a usted, que la «nena» fuera preparando su ajuar. Cuando la señora X pronunciaba estas palabras, me miraba fijamente para descubrir si en un parpadeo o en un involuntario temblor de un nervio facial se revelaba mi intención de no cumplir con el compromiso, al cual ella me había arrastrado con su conducta habilísima. Aunque tenía la seguridad de que le daría una sorpresa desagradable, fingía estar segura de mi «decencia de caballero», mas el esfuerzo que tenía que efectuar para revestirse de esa apariencia de tranquilidad, ponía en el timbre de su voz una violencia meliflua, violencia que imprimía a las palabras una velocidad de cuchicheo, como quien os confía apuradamente un secreto, acompañando la voz con una inclinación de cabeza sobre el hombro derecho, mientras que la lengua humedecía los labios resecos por ese instinto animal que la impulsaba a desear matarme o hacerme víctima de una venganza atroz. Además de voluntariosa, carecía de escrúpulos, pues fingía articular con mis ideas, que le eran odiosas en el más amplio sentido de la palabra. Y aunque aparentemente resulte ridículo que dos personas se odien en la divergencia de un pensamiento, no lo es, porque en el subconsciente de cada hombre y de cada mujer donde se almacena el rencor, cuando no es posible otro escape, el odio se descarga como por una válvula psíquica en la oposición de las ideas. Por ejemplo, ella, que odiaba a los bolcheviques, me escuchaba deferentemente cuando yo hablaba de las rencillas de Trotsky y Stalin, y hasta llegó al extremo de fingir interesarse por Lenin, ella, ella que se entusiasmaba ardientemente con los más groseros figurones de nuestra política conservadora. Acomodaticia y flexible, su aprobación a mis ideas era una injuria, me sentía empequeñecido y denigrado frente a una mujer que si yo hubiera afirmado que el día era noche, me contestara: –Efectivamente, no me fijé que el sol hace rato que se ha puesto. Sintetizando, ella deseaba que me casara de una vez. Luego se encargaría de darme con las puertas en las narices y de resarcirse de todas las dudas en que la había mantenido sumergida mi noviazgo eterno. En tanto la malla de la red se iba ajustando cada vez más a mi organismo. Me sentía amarrado por invisibles cordeles. Día tras día la señora X agregaba un nudo más a su tejido, y mi tristeza crecía como si ante mis ojos estuvieran serruchando las tablas del ataúd que me iban a sumergir en la nada. Sabía que en la casa, lo poco bueno que persistía en mí iba a naufragar si yo aceptaba la situación que traía aparejada el compromiso. Ellas, la madre y la hija, me atraían a sus preocupaciones mezquinas, a su vida sórdida, sin ideales, una existencia gris, la verdadera noria de nuestro lenguaje popular, en el que la personalidad a medida que pasan los días se va desintegrando bajo el peso de las obligaciones económicas, que tienen la virtud de convertirlo a un hombre en uno de esos autómatas con cuello postizo, a quienes la mujer y la suegra retan a cada instante porque no trajo más dinero o no llegó a la hora establecida. Hace mucho tiempo que he comprendido que no he nacido para semejante esclavitud. Admito que es más probable que mi destino me lleve a dormir junto a los rieles de un ferrocarril, en medio del campo verde, que a acarretillar un cochecito con toldo de hule, donde duerme un muñeco que al decir de la gente «debe enorgullecerme de ser padre». Yo no he podido concebir jamás ese orgullo, y sí experimento un sentimiento de verguenza y de lástima cuando un buen señor se entusiasma frente a mí con el pretexto de que su esposa lo ha hecho «padre de familia». Hasta muchas veces me he dicho que esa gente que así procede son simuladores de alegría o unos perfectos estúpidos. Porque en vez de felicitarnos del nacimiento de una criatura debíamos llorar de haber provocado la aparición en este mundo de un mísero y débil cuerpo humano, que a través de los años sufrirá incontables horas de dolor y escasísimos minutos de alegría. Y mientras la «deliciosa criatura» con la cabeza tiesa junto a mi hombro soñaba con un futuro sonrosado, yo, con los ojos perdidos en la triangular verdura de un ciprés cercano, pensaba con qué hoja cortante desgarrar la tela de la red, cuyas células a medida que crecía se hacían más pequeñas y densas. Sin embargo, no encontraba un filo lo suficientemente agudo para desgarrar definitivamente la malla, hasta que conocí al corcovado. En esas circunstancias se me ocurrió la «idea»–idea que fue pequeñita al principio como la raíz de una hierba, pero que en el transcurso de los días se bifurcó en mi cerebro, dilatándose, afianzando sus fibromas entre las células más Página 27 remotas–y aunque no se me ocultaba que era ésa una «idea» extraña, fui familiarizándome con su contextura, de modo que a los pocos días ya estaba acostumbrado a ella y no faltaba sino llevarla a la práctica. Esa idea, semidiabólica por su naturaleza, consistía en conducir a la casa de mi novia al insolente jorobadito, previo acuerdo con él, y promover un escándalo singular, de consecuencias irreparables. Buscando un motivo mediante el cual podría provocar una ruptura, reparé en una ofensa que podría inferirle a mi novia, sumamente curiosa, la cual consistía: Bajo la apariencia de una conmiseración elevada a su más pura violencia y expresión, el primer beso que ella aún no me había dado a mí, tendría que dárselo al repugnante corcovado que jamás había sido amado, que jamás conoció la piedad angélica ni la belleza terrestre. Familiarizado, como les cuento, con mi «idea», si a algo tan magnífico se puede llamar idea, me dirigí al café en busca de Rigoletto. Después que se hubo sentado a mi lado, le dije: –Querido amigo: muchas veces he pensado que ninguna mujer lo ha besado ni lo besará. ¡No me interrumpa! Yo la quiero mucho a mi novia, pero dudo que me corresponda de corazón. Y tanto la quiero que para que se dé cuenta de mi cariño le diré que nunca la he besado. Ahora bien: yo quiero que ella me dé una prueba de su amor hacia mí... y esa prueba consistirá en que lo bese a usted. ¿Está conforme? Respingó el corcovado en su silla; luego con tono enfático me replicó: –¿Y quién me indemniza a mí, caballero, del mal rato que voy a pasar? –¿Cómo, mal rato? –¡Naturalmente! ¿O usted se cree que yo puedo prestarme por ser jorobado a farsas tan innobles? Usted me va a llevar a la casa de su novia y como quien presenta un monstruo, le dirá: «Querida, te presento al dromedario». –¡Yo no la tuteo a mi novia! –Para el caso es lo mismo. Y yo en tanto, ¿qué voy a quedarme haciendo, caballero? ¿Abriendo la boca como un imbécil, mientras disputan sus tonterías? ¡No, señor; muchas gracias! Gracias por su buena intención, como le decía la liebre al cazador. Además, que usted me dijo que nunca la había besado a su novia. –Y eso, ¿qué tiene que ver? –¡Claro! ¿Usted sabe acaso si a mí me gusta que me besen? Puede no gustarme. Y si no me gusta, ¿por qué usted quiere obligarme? ¿O es que usted se cree que porque soy corcovado no tengo sentimientos humanos? La resistencia de Rigoletto me enardeció. Violentamente, le dije: –Pero ¿no se da cuenta de que es usted, con su joroba y figura desgraciadas, el que me sugirió este admirable proyecto? ¡Piense, infeliz! Si mi novia consiente, le quedará a usted un recuerdo espléndido. Podrá decir por todas partes que ha conocido a la criatura más adorable de la tierra. ¿No se da cuenta? Su primer beso habrá sido para usted. –¿Y quién le dice a usted que ése sea el primer beso que haya dado? Durante un instante me quedé inmóvil; luego, obcecado por ese frenesí que violentaba toda mi vida hacia la ejecución de la «idea», le respondí: –Y a vos, Rigoletto, ¿qué se te importa? –¡No me llame Rigoletto! Yo no le he dado tanta confianza para que me ponga sobrenombres. –Pero ¿sabés que sos el contrahecho más insolente que he conocido? Amainó el jorobadito y ya dijo: –¿Y si me ultrajara de palabra o de hecho? –¡No seas ridículo, Rigoletto! ¿Quién te va a ultrajar? ¡Si vos sos un bufón! ¿No te das cuenta? ¡Sos un bufón y un parásito! ¿Para qué hacés entonces la comedia de la dignidad? –¡Rotundamente protesto, caballero! –Protestá todo lo que quieras, pero escucháme. Sos un desvergonzado parásito. Creo que me expreso con suficiente claridad ¿no? Les chupás la sangre a todos los clientes del café que tienen la imprudencia de escuchar tus melifluas palabras. Indudablemente no se encuentra en todo Buenos Aires un cínico de tu estampa y calibre. ¿Con qué derecho, entonces, pretendés que te indemnicen si a vos te indemniza mi tontería de llevarte a una casa donde no sos digno de barrer el zaguán? ¡Qué más Página 28 indemnización querés que el beso que ella, santamente, te dará, insensible a tu cara, el mapa de la desverguenza! –¡No me ultraje! –Bueno, Rigoletto, ¿aceptás o no aceptás? –¿Y si ella se niega a dármelo o quedo desairado?... –Te daré veinte pesos. –¿Y cuándo vamos a ir? –Mañana. Cortáte el pelo, limpiáte las uñas... –Bueno..., présteme cinco pesos... –Tomá diez. A las nueve de la noche salí con Rigoletto en dirección a la casa de mi novia. El giboso se había perfumado endiabladamente y estrenaba una corbata plastrón de color violeta. La noche se presentaba sombría con sus ráfagas de viento encallejonadas en las bocacalles, y en el confín, tristemente iluminado por oscilantes lunas eléctricas, se veían deslizarse vertiginosas cordilleras de nubes. Yo estaba malhumorado, triste. Tan apresuradamente caminaba que el cojo casi corría tras de mí, y a momentos tomándome del borde del saco, me decía con tono lastimero: –¡Pero usted quiere reventarme! ¿Qué le pasa a usted? Y de tal manera crecía mi enfurecimiento que de no necesitarlo a Rigoletto lo hubiera arrojado de un puntapié al medio de la calzada. ¡Y cómo soplaba el viento! No se veía alma viviente por las calles, y una claridad espectral caída del segundo cielo que contenían las combadas nubes, hacía más nítidos los contornos de las fachadas y sus cresterías funerarias. No había quedado un trozo de papel por los suelos. Parecía que la ciudad había sido borrada por una tropa de espectros. Y a pesar de encontrarme en ella, creía estar perdido en un bosque. El viento doblaba violentamente la copa de los árboles, pero el maldito corcovado me perseguía en mi carrera, como si no quisiera perderme, semejante a mi genio malo, semejante a lo malvado de mí mismo que para concretarse se hubiera revestido con la figura abominable del giboso. Y yo estaba triste. Enormemente triste, como no se lo imaginan ustedes. Comprendía que le iba a inferir un atroz ultraje a la fría calculadora; comprendía que ese acto me separaría para siempre de ella, lo cual no obstaba para que me dijera a medida que cruzaba las aceras desiertas: –Si Rigoletto fuera mi hermano, no hubiera procedido lo mismo. –Y comprendía que sí, que si Rigoletto hubiera sido mi hermano, yo toda la vida lo hubiera compadecido con angustia enorme. Por su aislamiento, por su falta de amor que le hiciera tolerable los días colmados por los ultrajes de todas las miradas. Y me añadía que la mujer que me hubiera querido debía primero haberlo amado a él. De pronto me detuve ante un zaguán iluminado: –Aquí es. Mi corazón latía fuertemente. Rigoletto atiesó el pescuezo y, empinado sobre la punta de sus pies, al tiempo que se arreglaba el moño de la corbata, me dijo: –¡Acuérdese! ¡Usted es el único culpable! ¡Que el pecado... ! Fina y alta, apareció mi novia en la sala dorada. Aunque sonreía, su mirada me escudriñaba con la misma serenidad con que me examinó la primera vez cuando le dije: «¿me permite una palabra, señorita?», y esta contradicción entte la sonrisa de su carne (pues es la carne la que hace ese movimiento delicioso que llamamos sonrisa) y la fría expectativa de su inteligencia discerniéndome mediante los ojos, era la que siempre me causaba la extraña impresión. Avanzó cordialmente a mi encuentro, pero al descubrir al contrahecho, se detuvo asombrada, interrogándonos a los dos con la mirada. –Elsa, le voy a presentar a mi amigo Rigoletto. –¡No me ultraje, caballero! ¡Usted bien sabe que no me llamo Rigoletto! –¡A ver si te callás! Elsa detuvo la sonrisa. Mirábame seriamente, como si yo estuviera en trance de convertirme en un desconocido para ella. Señalándole una butaca dorada le dije al contrahecho: –Sentáte allí y no te muevas. Quedóse el giboso con los pies a dos cuartas del suelo y el sombrero de paja sobre las rodillas y con su carota atezada parecía un ridículo ídolo chino. Elsa contemplaba estupefacta al absurdo personaje. Me sentí súbitamente calmado. –Elsa–le dije–, Elsa, yo dudo de su amor. No se preocupe por ese repugnante canalla que nos escucha. Oigame: yo dudo... no sé por qué..., pero dudo de que usted me quiera. Es triste eso..., créalo... Demuéstreme, déme una prueba Página 29 de que me quiere, y seré toda la vida su esclavo. Naturalmente, yo no estaba seguro de lo que quería expresar «toda la vida», pero tanto me agradó la frase que insistí: –Sí, su esclavo para toda la vida. No crea que he bebido. Sienta el olor de mi aliento. Elsa retrocedió a medida que yo me acercaba a ella, y en ese momento, ¿saben ustedes lo que se le ocurre al maldito cojo? Pues: tocar una marcha militar con el nudillo de sus dedos en la copa del sombrero. Me volví al cojo y después de conminarle silencio, me expliqué: –Vea, Elsa, y la única prueba de amor es que le dé un beso a Rigoletto. Los ojos de la doncella se llenaron de una claridad sombría. Caviló un instante; luego, sin cólera en la voz, me dijo muy lentamente: –¡Retírese! –¡Pero! ... –¡Retírese, por favor...; váyase!... Yo me inclino a creer que el asunto hubiera tenido compostura, créanlo..., pero aquí ocurrió algo curioso, y es que Rigoletto, que hasta entonces había guardado silencio, se levantó exclamando: –¡No le permito esa insolencia, señorita..., no le permito que lo trate así a mi noble amigo! Usted no tiene corazón para la desgracia ajena. ¡Corazón de peñasco, es indigna de ser la novia de mi amigo! Más tarde mucha gente creyó que lo que ocurrió fue una comedia preparada. Y la prueba de que yo ignoraba lo que iba a ocurrir, es que al escuchar los despropósitos del contrahecho me desplomé en un sofá riéndome a gritos, mientras que el giboso, con el semblante congestionado, t ieso en el cent ro de la sala, con su brac i to extend ido , vociferaba: –¡Por qué usted le dijo a mi amigo que un beso no se pide..., se da! ¿Son conversaciones esas adecuadas para una que presume de señorita como usted? ¿No le da a usted verguenza? Descompuesto de risa, sólo atiné a decir: –¡Calláte, Rigoletto; calláte!... El corcovado se volvió enfático: –¡Permítame, caballero...; no necesito que me dé lecciones de urbanidad!–Y volviéndose a Elsa, que roja de verguenza había retrocedido hasta la puerta de la sala, le dijo:–¡Señorita... la conmino a que me dé un beso! E1 límite de resistencia de las personas es variable. Elsa huyó arrojando grandes gritos y en menos tiempo del que podía esperarse aparecieron en la sala su padre y su madre, la última con una servilleta en la mano. ¿Ustedes creen que el cojo se amilanó? Nada de eso. Colocado en medio de la sala, gritó estentóreamente: –¡Ustedes no tienen nada que hacer aquí! ¡Yo he venido en cumplimiento de una alta misión filantrópica! ... ¡No se acerquen!–Y antes de que ellos tuvieran tiempo de avanzar para arrojarlo por la ventana, el corcovado desenfundó un revólver, encañonándolos. Se espantaron porque creyeron que estaba loco, y cuando los vi así inmovilizados por el miedo, quedéme a la expectativa, como quien no tuviera nada que hacer en tal asunto, pues ahora la insolencia de Rigoletto parecíame de lo más extraordinaria y pintoresca. Este, dándose cuenta del efecto causado, se envalentonó: –¡Yo he venido a cumplir una alta misión filantrópica! Y es necesario que Elsa me dé un beso para que yo le perdone a la humanidad mi corcova. A cuenta del beso, sírvanme un té con coñac. ¡Es una verguenza cómo ustedes atienden a las visitas! ¡No tuerza la nariz, señora, que para eso me he perfumado! ¡Y tráigame el té! ¡Ah, inefable Rigoletto! Dicen que estoy loco, pero jamás un cuerdo se ha reído con tus insolencias como yo, que no estaba en mis cabales. –Lo haré meter preso... –Usted ignora las más elementales reglas de cortesía–insistía el corcovado–. Ustedes están obligados a atenderme como a un caballero. E1 hecho de ser jorobado no los autoriza a despreciarme. Yo he venido para cumplir una alta misión filantrópica. La novia de mi amigo está obligada a darme un beso. Y no lo rechazo. Lo acepto. Comprendo que debo aceptarlo como una reparación que me debe la sociedad, y no me niego a recibirlo. Indudablemente... si allí había un loco, era Rigoletto, no les quede la menor duda, señores. Continuó él: –Caballero... yo soy... Un vigilante tras otro entraron en la sala. No recuerdo nada más Dicen los periódicos que me desvanecí al verlos entrar. Es posible. ¿Y ahora se dan cuenta por qué el hi jo del diablo, el maldito jorobado, castigaba a la marrana todas las tardes y por qué yo he terminado estrangulándole? Página 30 Reseña para interesados en seguir leyendo Abajo hay una lista con algunas de las obras de Roberto Arlt, a las que puedes acudir para descubrir a este gran narrador argentino, del que ya te hemos adelantado una muestra en el cuento anterior. Te driría que, como en tantas otras cosas, aquí lo mejor es comenzar por el principio. En «El jueguete rabioso», una novela de iniciación, con un personaje que igualaría en fuerza al Lazarillo, al Buscón o al Guardían entre el Centeno. Una novela que, si no hicieses caso a la fecha de publicación, te parecería escrita hoy mismo (quizá porque se escribe tanta mierda hoy que novelas como estas tardarán mucho en perder vigencia) La cosa comienza del siguiente modo: «Cuando tenía catorce años me inició en los deleites y afanes de la literatura bandoleresca un viejo zapatero andaluz que tenía su comercio de remendón junto a una ferretería de fachada verde y blanca, en el zaguán de una casa antigua en la calle Rivadavia entre Sud América y Bolivia.» Y, a partir de ahí, si aprecias la buena literatura, no podrás dejar de leer las peripecias de el «juguete rabioso» y su subversiva manera de entender la vida y recorrer las calles de Buenos Aires El juguete rabioso (1926) Los siete locos (1929) Los lanzallamas (1931) El amor brujo (1932) Aguafuertes porteñas (1933) El jorobadito (1933) Aguafuertes españolas (1936) El criador de gorilas (1941) Nuevas aguafuertes españolas (1960) Teatro completo (1968) Cuentos Completos (1997) PUNTOS DE VENTA Tetería del Zoco García Morato 22, (Ruta de la Madera) Kiosco Menchu Calderón de la Barca 18 Papelería Sheila Virgen del Puig 19, (Tómbola) Página 31 Opiniones desde el balcón (literatura de altos vuelos). Parece muy simple. Coges un libro, lo encaramas a la barandilla y le dices: «O saltas, o te empujo»; todo por el placer de ver que no se atreve, la cosa esa de saberlo literariamente muerto y sin embargo poder olisquearle el temblor que empieza a sudarle ante cinco pisos de altura. Pero señores, les aseguro que es mucho más complejo que eso: ¿qué libro tirar?, ¿cómo no matar a los inocentes que a esas horas pasean por la calle?, ¿en qué lugar preciso ha de caer para que sea juzgado por el mayor número posible de neumáticos?; y lo más duro de todo: para saber si un libro merece los dientes del asfalto has de haberlo leído primero. Así, yo tuve la literal desgracia de leer Gracias por el fuego, de Mario Mediocredetti. Y tras acabarlo no pude más que obsequiarle con tres quemaduras de cigarro en la primera página; más que nada por darle algún sentido al título, que tiene tanto de rimbombante como de vacío. Pero hasta de una mala obra se aprenden cosas interesantes... Con Mario Mediocredetti descubrí algo que muchos críticos pasaron por alto: que con una patada bien fuerte su libro vuela mejor. Aunque quizá haya otros modos más perfectos; os animo a que los descubráis. No hace ya falta que lo leáis antes, id directos al vuelo de las páginas. Y, si alguno de vosotros se cruza con Mario, que lo salude y le diga de mi parte que... «de nada por los neumáticos».




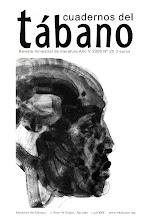

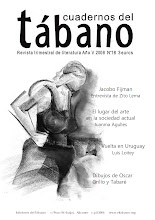
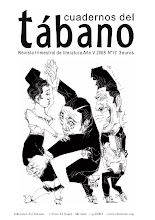

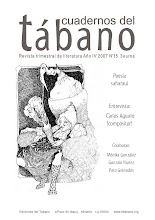
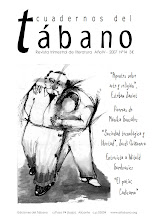

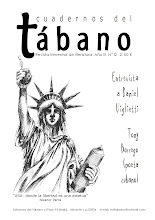

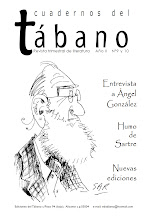







0 comentarios:
Publicar un comentario